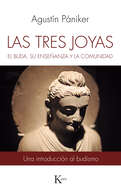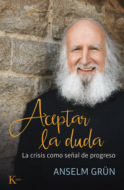Kitabı oxu: «Sencillamente así»
Alan Watts
Sencillamente así
Dinero, materialismo
y el universo inefable e inteligente
Traducción del inglés de Antonio Francisco Rodríguez

Título original: JUST SO
© 2020 Alan Watts
Traducción publicada con autorización de Sounds True, Inc.
© 2020 by Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
© de la traducción del inglés al castellano: Antonio Francisco Rodríguez
Revisión de Alicia Conde
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Katrien Van Steen
Imagen del globo: Alexandr Bognat
Imagen del hombre: Aleksandr Elesin
Primera edición en papel: Febrero 2021
Primera edición en digital: Febrero 2021
ISBN papel: 978-84-9988-842-2
ISBN epub: 978-84-9988-882-8
ISBN kindle: 978-84-9988-883-5
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
1 Acerca de este libro
2 1. Formar parteTeología y leyes de la naturalezaEl pensamiento lo hace asíTodo es contextoFormar parteQué significa la inteligenciaConciencia ecológicaDe dioses y marionetas
3 2. Civilizar la tecnologíaEl problema de las abstraccionesNecesitamos una nueva analogíaTrabajar con el campo de fuerzasConfianzaSinergia y la única ciudad mundialPrivacidad, artificialidad e identidadGrupos y multitudes
4 3. Dinero y materialismoLo material es lo espiritualDinero y buena vidaEl verdadero materialismoOndulaciones, seriedad y el temor al placerEl fracaso del dinero y la tecnologíaEl problema de la culpa
5 4. Elogio del vaivénRigidez e identidadAhora empieza el mundo¿Lo conseguiremos?Polarización y contrasteNo hay salida
6 5. Lo que es en sí mismoLa espontaneidad y la mente no nacidaRelajación, religión y ritualesSalvar el mundo
7 Notas
8 Acerca del autor
Acerca de este libro
En su origen, las conversaciones editadas de Sencillamente así se grabaron en el ferry SS Vallejo, hogar y estudio de Alan Watts, atracado en el extremo norte de Sausalito, California. Durante años, su hijo Mark grabó las conferencias públicas de Watts en Estados Unidos, y en 1972 empezó a recopilar cursos universitarios en audio a partir de estas grabaciones. El primero de estos cursos de audio apareció en casete, que en aquel tiempo permitía una amplia escucha móvil en coches y en reproductores portátiles.
Después de la muerte de Watts en 1973, Mark continuó elaborando cursos a partir del trabajo de su padre y fundó la Alan Watts Electronic University en una cabaña en las laderas del Monte Tamalpis, en el condado de Marin. Mark también creó el programa de radio Love of Wisdom a partir de las conferencias de su padre, adaptó buena parte del material de Watts a los medios digitales, produjo Why Not Now? (un collage audiovisual retro sobre la vida de su padre) y sigue trabajando en diversos proyectos creativos y de archivo. Como Out of Your Mind (Sounds True, 2017), Sencillamente así es una colaboración editorial con Robert Lee.
1. Formar parte
Como occidentales, estamos acostumbrados a utilizar cierto tipo de lenguaje, así como una determinada lógica que acompaña a ese lenguaje. Para empezar, estamos habituados a pensar en el mundo y a describirlo en términos de partículas: un conjunto de partículas que fluctúan de forma ordenada, como en el juego del billar. Pensamos en nuestra psicología, en nuestros cuerpos y en nuestras relaciones con el mundo exterior en los términos de la mecánica newtoniana, semejantes a los del billar, que en realidad se remonta a las teorías atómicas de personajes como Demócrito, un filósofo presocrático que vivió hace casi 2.500 años.
Por lo tanto, hemos de empezar repasando la historia de estas teorías atómicas. La propia noción de los átomos ha fascinado a la humanidad durante largo tiempo. ¿De qué están compuestas todas las cosas? ¿De qué está hecho el mundo, el cuerpo humano?
En efecto, hay una forma directa de descubrir lo que hay en el interior de una estructura u organismo particular, y consiste en tomar un cuchillo y partir el objeto en dos. Evidentemente, al actuar así nos encontramos con dos fragmentos del objeto, pero en el proceso también descubrimos que el interior de ese objeto específico tiene su propia estructura. Y en el ejemplo del cuerpo humano, esa estructura específica consta de huesos, tejidos, órganos, etcétera.
Este descubrimiento nos invita a proseguir la investigación. ¿De qué están compuestos los órganos? Trocearlos revela otras estructuras y componentes más pequeños, lo que nos anima a seguir cortando, y avanzamos así hasta obtener pedazos tan finos como la anchura de nuestro cuchillo. Por lo tanto, no podremos seguir cortando o troceando esos pedazos hasta que alguien invente un cuchillo mejor, con una hoja más afilada.
Gracias a este proceso, acabaremos por descubrir –o creeremos haber descubierto– pedazos tan diminutos que ya no podrán reducirse a componentes más pequeños. Durante mucho tiempo a esos componentes fundamentales se les dio el nombre de átomos. En griego, la palabra para «indivisible» es atomas, que podemos dividir en los componentes a («no») y temnein («cortar»). Así pues, se propuso que el átomo era la más ínfima partícula de la materia, indescomponible en partículas más pequeñas. Esta era la idea fundacional del atomismo de Demócrito, que concibe el mundo como una entidad construida como una casa elaborada con ladrillos o piedras, en la que los fragmentos más diminutos contribuyen a sostener el conjunto. En otras palabras, el propio mundo es una combinación de partículas fundamentales.
Por alguna razón, estas partículas fundamentales se concibieron como bolas diminutas, probablemente porque las bolas son difíciles de dividir. Si intentamos dividir una bola de billar con una espada, lo más probable es que la hoja se deslice a un lado sin cortarla. De hecho, debo decir que las primeras ideas sobre los átomos aseguraban que los átomos de sustancias líquidas se asemejaban a bolas. Por su parte, los átomos de las sustancias sólidas se imaginaban en forma de cubos, ya que los cubos se apilan firmemente unos sobre otros. Los líquidos se esparcen por las superficies, por lo que sus átomos debían de ser esféricos. Además, si mi recuerdo no me falla, los átomos que supuestamente constituían el fuego tenían forma de pirámide. No recuerdo la forma que debían tener los átomos de los que está compuesto el aire; tal vez se asemejaban a tubos o algo similar.
Estas son, fundamentalmente, las ideas subyacentes al pensamiento occidental. Incluso hoy pensamos en los átomos y en las partículas subatómicas tal como concebimos los sistemas planetarios. Estos componentes increíblemente pequeños giran unos en torno a los otros y en ocasiones chocan entre sí según patrones predecibles, tal como ocurre en el juego del billar.
No hace falta decir que el modelo newtoniano del juego de billar ya no es aplicable. No podemos explicar el movimiento de los átomos como una serie de colisiones secuenciales. Las cosas no se desarrollan así, para empezar porque no están separadas unas de otras: podemos identificar olas individuales, pero es todo el océano el que se agita. Y al aislar una única ola, jamás encontraremos una cresta sin un valle. Las olas a medias no existen en la naturaleza. Análogamente, no encontramos materia sin espacio ni espacio sin materia: son aspectos diferentes de una misma realidad. Los polos positivo y negativo también aparecen juntos, y una corriente eléctrica necesita de ambos para fluir. Así pues, los individuos y su entorno existen en relaciones polares, como aspectos diversos de una única energía.
Tampoco es correcto afirmar que todos somos un único ser inconmensurable. La existencia se compone de ser y no ser, materia y espacio, crestas y valles. En esencia, la energía del mundo es vibratoria –aparece y desaparece– y jamás encontraremos un aspecto sin el otro. «Ser o no ser» ciertamente no es la cuestión, porque ser implica no ser, así como no ser implica ser.
Teología y leyes de la naturaleza
El lenguaje y la lógica que utilizamos para hablar del mundo –especialmente en lo que se refiere a las leyes de la naturaleza– también proceden de nuestra teología. La teología que hemos heredado y con la que la mayoría de nosotros hemos crecido es decididamente judeocristiana, lo que significa que la imagen del universo que hemos adquirido es básicamente monárquica. Nuestra forma de pensar procede de una cultura que concibe el mundo como un constructo evocado a partir de la nada por el mandamiento de un rey celestial.
No estoy suponiendo que los lectores cristianos y judíos aún se adhieren a una idea ingenua de Dios. Dicho esto, lo que aquí quiero transmitir es que la mayor parte de nuestras ideas sobre Dios –nuestras imágenes y símbolos, y las formas mitológicas que utilizamos para describir lo divino– ejercen una influencia extremadamente poderosa en nuestras emociones y en nuestra conducta.
Por ejemplo, de niño yo era miembro de la Iglesia de Inglaterra. En ella es bastante obvio –desde un punto de vista emocional distinto al punto de vista intelectual– que Dios apoya al rey de Inglaterra. Y era muy evidente, especialmente para un pequeño muchacho, que el rey y el arzobispo de Canterbury, y toda la jerarquía de señores, damas y funcionarios que descendían de ellos estaban íntimamente implicados en la jerarquía del cielo.
En la oración de la mañana a la que asistimos cada domingo, el sacerdote dice: «Oh, Señor nuestro, Padre Celestial, Alto y Poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, solo Gobernador de príncipes, que desde tu trono miras a todos los habitantes de la tierra; de corazón te suplicamos que mires favorablemente a nuestro noble soberano, el Rey Jorge...», etcétera. Y todo el clero, con sus túnicas, se acerca con ademanes cortesanos al altar –una especie de símbolo terrenal del trono del cielo–, donde ofrece sus ruegos con la humildad debida.
Cuando crecemos en estos ambientes, todo esto nos resulta perfectamente normal. Es nuestra actitud natural hacia Dios. Pero imaginemos lo extraño que sería para cualquiera que viva en una cultura en la que Dios no se conciba a imagen de la realeza. ¿Qué ocurre con la servil genuflexión ante el altar?
Pues bien, en nuestra historia, los tronos suelen ser lugares en esencia consagrados al terror, porque quien gobierna por la fuerza está fundamentalmente aterrado. Por ello, los monarcas se rodean de todo tipo de protecciones y hay que dirigirse a ellos con el lenguaje correcto.
Si entramos en un tribunal de justicia ordinario en el Estados Unidos de hoy, se espera que nos comportemos en el marco de una estricta etiqueta. No podremos reírnos, so pena de que el juez dé un golpe de mazo y nos amenace con desdén y todo tipo de atroces castigos. Todos deben guardar un semblante serio. Como en los desfiles, en los que los soldados se alinean con una expresión lúgubre y saludan a la bandera, lo que parece un asunto serio.
Así pues, los reyes temen tanto la risa como el ataque. Por esta razón todos tienen que arrodillarse ante ellos, porque la genuflexión y la postración nos sitúan en desventaja. El rey se alza o se sienta en su trono, escoltado por su guardia pretoriana. En la Iglesia actual observamos la misma disposición: el obispo en su solio, flanqueado por sus canónigos asistentes y el clero. La antigua catedral católica recibía el nombre de basilica, que en latín significa «palacio real» y deriva del griego basileus, «rey».
{ Jehová tan solo es una forma amable de decir lo que no puede decirse. }
Algunas de las fórmulas que se emplean en la Biblia para dirigirse a Dios –por ejemplo, Rey de Reyes o Señor de Señores– en realidad son préstamos de las expresiones utilizadas para los emperadores persas. Por otra parte, ciertos ritos asociados con el cristianismo son, de hecho, reflejos de los grandes monarcas autócratas de los tiempos antiguos: los Ciros de Persia, los faraones de Egipto y reyes babilonios como Hammurabi. Así fue como los pueblos empezaron a concebir un universo gobernado según el mismo patrón político. Hammurabi, en concreto, y Moisés después de él eran los supuestos patriarcas sabios que dictaron las reglas por decreto divino. Fueron ellos los que dijeron: «A partir de ahora las cosas serán así. Como no sois capaces de poneros de acuerdo entre vosotros, estoy aquí para deciros cómo debéis comportaros todos. Y como soy el tipo más duro, y tengo a mi servicio a estos hermanos igualmente aguerridos, vamos a establecer esta nueva ley, ¿de acuerdo? Y todos tendrán que obedecerla». Y eso hicieron.
Así es como llegamos históricamente a la idea de que hay leyes de la naturaleza, como si un ser poderoso le hubiera ordenado a la naturaleza qué hacer. «Y Dios dijo: “Hágase la luz”, y la luz fue hecha. Y Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de la oscuridad.» Fue una orden: un mandamiento a la naturaleza, dictado por el propio Dios. La búsqueda de las leyes de la naturaleza se asemeja a la búsqueda de la verdadera comprensión de la palabra de Dios, que creó el universo a partir del aliento de su boca. «En el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.» Pero ¿qué es el Verbo?
Si conociéramos la palabra de Dios, obraríamos una magia insólita. Por esa razón el nombre de Dios en la Biblia solo puede pronunciarse una vez al año, y solo puede hacerlo el sumo sacerdote del Sanctasanctórum. En realidad, desconocemos la pronunciación del nombre –que se confundió en la traducción–, por lo que solo disponemos de una combinación de consonantes y vocales que conocemos como Jehová. Sin embargo, Jehová tan solo es una forma amable de decir lo que no puede ser decirse. Aquel que conoce el verdadero nombre de Dios se inviste de un poder inconmensurable: el poder divino.
Esta es la razón por la que todas las formas antiguas de magia se basan en el conocimiento de los nombres de Dios. En el islam se dice que Dios tiene cien nombres, pero que la gente solo conoce noventa y nueve. Se supone que los camellos tienen noticias del último nombre, razón por la cual se pasean con un aspecto tan altanero. También he oído que los integrantes de las supuestas tribus primitivas son reacios a revelar sus nombres, porque cuando alguien conoce tu verdadero nombre, puede pronunciarlo y adquirir poder sobre ti.
Tal vez parezca una idea ridícula, pero en la ciencia ha ocurrido exactamente así. La ciencia occidental es, esencialmente, el conocimiento de los nombres, y en sí mismo eso es una forma de magia. Comprender las leyes de la naturaleza significa comprender las palabras que subyacen a los fenómenos, y eso implica la capacidad de alterarlos: uno de los rasgos distintivos de la magia. La excepción aquí consiste en que últimamente los científicos se han vuelto más sofisticados y han descubierto que la palabra sobreviene después del propio acontecimiento. Es decir, «en el principio» no fue el verbo. A menos que consideres la idea hindú según la cual el habla es la base de la creación, pero con ello se refieren a la vibración, al sonido, ¿entendéis? Se nos dice que si realmente somos capaces de sumergirnos en el sonido, comprenderemos el misterio de todas las cosas, porque ese misterio es, esencialmente, energía vibratoria: algo tan sencillo como aparecer y desaparecer. La vida y la muerte: la primera es aparecer, la segunda es desaparecer. Y necesitas una para conocer la otra. Así, afirman que las raíces que encontramos en el sánscrito no son únicamente los elementos básicos del lenguaje: constituyen los propios fundamentos de la vida.
El pensamiento lo hace así
Por lo tanto, creamos el mundo a partir del verbo. Tal vez no seamos muy conscientes de actuar de este modo, pero nuestra forma de pensar determina nuestras reacciones básicas a todo lo que encontramos y percibimos. Como Hamlet dice a Rosencrantz y Guildenstern: «Nada hay bueno o malo, sino que el pensamiento lo hace así».
El pensamiento lo hace así, y pensar es una conversación en el interior de nuestra cabeza. Así es como construimos todo tipo de ideas extrañas; por ejemplo, cuando decimos cosas como «Bueno, un día tendré que morir». ¿Por qué tener que morir? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cuál es el contenido emocional de esa expresión? En este caso, significa que la muerte será una realidad impuesta contra mi voluntad. Esta sentencia concreta –«Un día tendré que morir»– se enuncia pasivamente, como si en el futuro me obligaran a hacerlo. Pero solo seré obligado a morir si estoy luchando contra ello. Pero ¿y si quiero morir? Supongamos que me suicido.
Podemos considerar la muerte bajo un ángulo completamente distinto. Por ejemplo, podríamos decir «Bueno, un día contraeré una enfermedad y, como consecuencia de ella, moriré». Aquí adoptamos una actitud activa. Soy partícipe. En este caso contraer una enfermedad es algo que realizo yo mismo, como cuando doy un paseo. Sin embargo, hacemos nuestra la extraña idea de que la muerte no va a suceder; hemos dispuesto nuestros pensamientos para creer que no vamos a contraer una enfermedad. Incluso la vejez es algo en lo que no debemos quedarnos. Simplemente, hemos de seguir adelante.
Afrontamos el problema de una vida que se divide en dos partes: las cosas que hacemos y las cosas que nos suceden. Por esta razón, los occidentales acostumbran a malinterpretar el karma y a hablar de él como si todo lo malo que le ocurre a una persona fuera un castigo por su mala conducta en vidas anteriores. Esto es absurdo. El karma significa, simplemente, tu obra o tu acción; no es una especie de castigo que recibimos pasivamente de una fuente externa. Si comprendes el karma y reconoces que todo cuanto te acontece en realidad es obra tuya, entonces no se trata de mal karma. Solo es un verdadero mal karma si nos negamos a admitir que somos responsables; por ejemplo, si culpamos a alguien o algo o hablamos del karma como de una realidad misteriosa y sobrevenida.
¿Y qué tiene esto que ver con nuestra idea occidental en relación con las leyes de la naturaleza? Tengamos presente que se nos ha dicho que el mandamiento de Dios es el fundamento de todo cuanto acontece en el mundo actual. Al mismo tiempo, la ciencia contemporánea fomenta una idea completamente nueva respecto a las leyes de la naturaleza, según la cual esas presuntas leyes no existen en un sentido real. Es evidente que el universo se encarga de llevar a término todos estos procesos, pero las llamadas leyes dependen enteramente de los cerebros humanos orientados a atribuirles un sentido.
Una forma de atribuir sentido se explicita en el principio de regularidad, algo que nos resulta muy relevante. Pensemos en un reloj, por ejemplo. Un reloj marca regularmente; el mundo no. De forma inoportuna, la Tierra no gira alrededor del Sol exactamente en 360 días, un hecho que ha irritado a quienes han elaborado calendarios a lo largo de las eras. ¿Cómo establecer un calendario racional? Es imposible. No hay una solución evidente porque la rotación de la Tierra en torno a su eje no se sincroniza exactamente con su traslación alrededor del Sol, por lo que persiste un elemento un tanto extraño e inestable.
Sin embargo, esto no nos impide superponer la figura ideal de un círculo de 360 grados sobre una trayectoria elíptica irregular. Actuar así es como colocar una regla sobre un pedazo de madera y decir: «Este pedazo de madera se puede reducir a 30 centímetros». Sin embargo, los centímetros no existen en la propia madera. Son un método –una técnica– que los seres humanos han inventado para medir cosas. Así es como podemos cortar una tela o el tronco de un árbol. Originalmente comparábamos el tronco del árbol con nuestro propio cuerpo: el tronco equivale a tantos pies o a tantas palmas de la mano extendida. En los países anglosajones, una pulgada equivale aproximadamente a la longitud de la articulación de un dedo. Nuestro cuerpo suele tener una forma regular –cinco dedos en la mano, diez dedos sumando ambos pies– y, estirándonos y aplicando esa regularidad a la naturaleza, creímos poder medirla.
Este es precisamente el tipo de medida que encontramos en relación con nuestras leyes de la naturaleza. Una ley de la naturaleza es exactamente lo mismo que una regla: una forma de pensar que nos permite controlar nuestro entorno observando lo que percibimos como regularidades, aplicando un cálculo, y conjeturando que el entorno será igualmente regular la próxima vez. Y lo más probable es que así sea. Si el entorno se comporta de una forma específica en una determinada ocasión, lo más probable es que la situación se repita, y así es como se pudieron predecir los eclipses y las fases de la luna. Estos fenómenos fueron sometidos a medición contando la frecuencia de determinados sucesos.
¿Qué ocurre si somos capaces de establecer este tipo de predicciones? Para quienes no han sido capaces de averiguarlo, es cosa de magia. Puede parecer incluso que la naturaleza obedece nuestras órdenes. Todo lo que tenemos que hacer es anunciar que la luna va a cambiar en un momento determinado, por ejemplo, a partir de cierto número de días entrará en fase creciente. Y la gente creerá que eres el responsable de tal acontecimiento. Así, ciertas predicciones garantizaron una posición privilegiada a determinados individuos, simplemente porque eran capaces de prever el cambio.
Esto es a lo que quiero llegar al afirmar que las leyes de la naturaleza han sido establecidas por la red de seres humanos. Proyectamos las líneas de latitud y longitud de las coordenadas celestes, pero estas líneas no existen; apenas son una forma de medir la posición de las estrellas, que tras un examen más detenido aparecen diseminadas de una manera que puede resultar confusa. ¡Intentemos recordar y memorizar ese caos! Por consiguiente, alguien inteligente decidió superponer una red esférica en el cielo de acuerdo al principio del círculo: 360 grados. Así obtenemos una maravillosa y regular red de cuadrantes que podemos numerar.
Sin embargo, la propia red nunca ha estado ahí, ¿verdad? Y tampoco las formas de las constelaciones: aquel grupo de grandes estrellas se asemeja a un carro, aquel conjunto parece un cinturón, aquel otro parece adoptar la forma de una cruz y, a la izquierda, hay un grupo de estrellas que, si forzamos mucho la analogía, puede parecernos una virgen (cúmulo de Virgo). Todas estas líneas imaginarias que parecen unir las constelaciones son nuestra forma de proyectar un patrón en esta vasta y gloriosa confusión para poder recordarla y cartografiarla. Pero es evidente que, si observamos estos grupos de estrellas desde una posición distinta en la galaxia, todas estas constelaciones y grupos se desvanecerán. Tendríamos que inventar otros nuevos, porque el lugar que ocupan las estrellas no es estático. Depende de nuestro punto de vista.
Así es como explicamos la naturaleza con nuestros cerebros extraordinariamente simétricos. Somos nosotros los que introducimos la ley en el mundo. La inventamos. En latín, la palabra invent significa «descubrir», pero no descubrimos nada ahí afuera. Al inventar las leyes de la naturaleza, descubrimos algo acerca de nosotros mismos, es decir, acerca de nuestra pasión por la regularidad, por la predicción, por mantener las cosas bajo control.