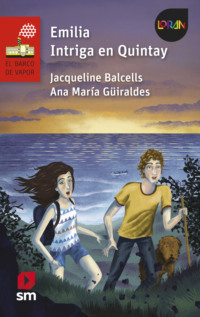Kitabı oxu: «Emilia. Intriga en Quintay»
A José Ignacio Valenzuela
Capítulo uno
El compañero de viaje
El bus avanzaba a toda velocidad por la carretera hacia la costa. Emilia, reclinada en su asiento, cabeceaba con un libro entre sus manos tratando de mantener los ojos abiertos. La semana anterior había dormido muy poco preparando los exámenes: tenía dieciséis años y había pasado, con muy buenas notas, a su último año de colegio. Luego de llegar casi dormida al terminal, ni siquiera se había molestado en mirar a quienes eran sus compañeros de viaje. Por eso se sorprendió cuando, al ponerse de pie para bajar su bolso de la rejilla, un muchacho hizo lo mismo tras ella: generalmente en ese lugar no descendía nadie.
El bus ya orillaba el lago Peñuelas y estaban próximos a llegar al cruce con Quintay. Avanzó por el pasillo para recordarle al chofer que se detuviera y el joven la imitó. Se miraron de reojo y Emilia alcanzó a ver su cabello crespo y rubio.
El vehículo se estacionó en la berma y los dos jóvenes bajaron en silencio. Los autos se cruzaban en la carretera, produciendo un ruido corto y violento. Mientras esperaban el momento para cruzar, Emilia se decidió a interpelarlo:
—¿Hacia dónde vas?
El muchacho emitió un sonido y con el brazo mostró el pedregoso camino frente a ellos.
—¿A Tunquén o a Quintay? —le volvió a preguntar ella, fastidiada por la vaguedad de la respuesta.
—A Quintay —fue la escueta contestación.
Emilia pensó que ese joven no era muy simpático, aunque no pudo negar que tenía buena figura y unos ojos azules y vivos.
En ese momento se detenía, al otro lado de la carretera, una camioneta gris. En cuanto el conductor se bajó, Emilia, dando un salto, hizo un gesto de victoria con su dedo pulgar; el hombre de la camioneta respondió de inmediato con una sonrisa y sus dos manos en alto.
El muchacho miró la escena con indiferencia y aprovechando que no venía ningún auto, atravesó con un trotecillo atlético.
Emilia lo siguió.
—¡Puros seis! —fue lo primero que dijo la niña, antes de besar a su padre.
Él la abrazó y le revolvió el cabello con su mano fuerte y tostada por el sol.
Los dos se subieron a la camioneta. El muchacho ya caminaba unos metros más adelante, con una enorme mochila a la espalda.
El vehículo pasó junto al joven levantando una nube de polvo y Emilia notó que este la miraba de reojo. El gesto le bastó para decir a su papá:
—Va a Quintay. ¿Por qué no lo llevamos?
Juan Casazul frenó. Emilia sacó la cabeza por la ventanilla y gritó:
—¡Te llevamos!
El muchacho pareció dudar unos momentos, pero luego bajó la carga de sus espaldas y subió al asiento de atrás de la camioneta.
—Gracias —musitó en cuanto estuvo instalado.
Juan Casazul puso una ruidosa primera y la camioneta se lanzó hacia adelante en medio de una polvareda.
A medida que subían la cuesta, el paisaje se iba volviendo más y más boscoso. Emilia, en vez de contemplar los cientos de flores silvestres que se agolpaban al borde del camino enrojeciendo la sombra de los eucaliptus, prefería mirar con disimulo al pasajero que no se inmutaba con los saltos del vehículo en cada hoyo.
—¿Tienes familia en Quintay? —preguntó Juan Casazul, mirándolo por el espejo retrovisor.
—No, señor —fue la lacónica respuesta.
Sin darse por vencido, el padre de Emilia insistió:
—¿Trabajas por aquí?
—No. Estudio en Santiago.
Emilia se dio vuelta y, apoyándose con los dos brazos en el respaldo del asiento, preguntó:
—¿Qué estudias?
—Arqueología… —Iba a decir algo más, pero frenó su impulso y se quedó callado.
Emilia, aburrida de tanta parquedad, se volvió hacia adelante y perdió su vista en los inmensos bosques de pinos que se erguían como gigantes negros.
—¿Cuál es tu nombre? —preguntó Juan Casazul, sin importarle las pocas ganas de conversar que parecía tener el muchacho.
—Diego.
—Como estudias Arqueología, Diego, quizás te interese saber que se está comenzando a construir un gran complejo turístico en Quintay y que al iniciar las primeras excavaciones se encontraron restos indígenas y también varios objetos de oro.
Diego se incorporó en el asiento como un resorte y exclamó:
—¡Sí, sí sabía! En la universidad solo se habla de eso. Un profesor mío viajó especialmente a trabajar aquí. Y es por eso que me interesó Quintay. Se supone que los huesos pertenecen a hombres de una civilización preincaica —terminó entusiasmado.
—¿En qué curso estás? —preguntó el padre.
—En primero.
—¿Y dónde te piensas alojar? —Emilia otra vez se había dado vuelta para mirarlo—. Porque ahora no permiten acampar en la playa grande.
La pregunta quedó sin respuesta porque en esos momentos apareció, bajo los ojos de los viajeros, la extensa playa blanca, coronada por el gran farellón del cerro Curauma. El día estaba claro y el sol hacía brillar las aguas limpias del océano Pacífico.
—¡No me imaginaba que la costa era tan alta! —murmuró por lo bajo Diego, que al dejarse el tema de Arqueología había vuelto a su mutismo.
—¡Espérate a ver la ballenera abandonada! ¡Los pescadores dicen que hasta hay fantasmas! —exclamó Emilia, entusiasta.
—Este lugar es un paraíso de tranquilidad y belleza, hijo —acotó Juan Casazul. Y luego agregó con un tono decaído—: Claro que todo va a cambiar cuando se llene de turistas, de campos de golf y de hoteles cinco estrellas.
Diego no respondió. Sus ojos parecían estar sumidos en el mar o por lo menos eso fue lo que pensó Emilia.
El vehículo comenzó su descenso hacia el poblado. Y tan solo en unos minutos llegaron a la capilla de madera pintada color rosa, que se erguía junto a la plazoleta de escasos árboles. Unos niños salieron corriendo de un almacén y saludaron con sus manos a los pasajeros:
—¡Don Juan, vimos al Simbad por ahí!
—¡Perro callejero! —exclamó Juan Casazul, haciéndose el enojado.
—Aquí me bajo. A lo mejor ahí puedo averiguar de algún lugar donde alojar —dijo Diego, señalando el almacén.
Un cartel de madera, al lado de la entrada, decía Dorita con letras negras.
Diego terminó de acomodar su equipaje en su espalda y se despidió con un atento “muchas gracias”.
El vehículo se puso en marcha.
—¡Al fin comienza el ocio! —suspiró la muchacha, cerrando los ojos y respirando con fuerza el olor salino.
Pero no era precisamente ocio lo que viviría Emilia. Las vacaciones más agitadas de toda su corta vida empezaban para ella.
Capítulo dos
Los huéspedes de la pensión Zulemita
La mañana amaneció soleada y brillante. Emilia salió de su casa tratando de contener la alegría de Simbad que parecía un león saltando a su lado. Los ladridos eran tan estridentes que la vecina de los Casazul, una señora de pelo brillante y blanco, asomó su cabeza por sobre la empalizada cubierta de flores de su casa y rio:
—¡Qué bueno verla, Emilita! Por la alegría del perro supe que usted estaba aquí. Pero mis gatos son los que están pasando susto con tanto ladrido…
—¡Hola, doña Nenita! —saludó Emilia, alegre.
La joven bajó al trote las escaleras que conducían a la caleta. Varios metros más abajo Simbad se había detenido a oler seis perritos blancos y lanudos que ladraban como enajenados tras la reja de una casa de madera.
—¡Tranquilos, tranquilos! —se escuchó la voz de un hombre delgado y de ojos pícaros, que salió a enterarse del porqué de la batahola.
—¡Hola, Germán! —saludó Emilia a su amigo pescador.
—¡Hola! ¿Qué tal? —contestó el hombre, tratando de contener a los perritos que le rasguñaban los tobillos.
—¿Qué se cuenta de nuevo?
—Aparte de los fantasmas del cerro Curauma, no hay ninguna novedad —respondió Germán, riéndose.
—Serán los fantasmas de la ballenera que se cambiaron de casa —rio también Emilia.
—Parece que son otros —siguió Germán, cogiendo a uno de sus perros en brazos—, porque estos meten bulla y provocan derrumbes para espantar a los que se acercan.
—No me diga… —dijo Emilia, entre curiosa y burlona.
—Pregúnteles a los pescadores allá abajo, a ver qué le cuentan —concluyó el hombre y se despidió con un gesto amistoso.
Emilia siguió bajando hasta llegar a la playa y olvidó por completo a los fantasmas en cuanto divisó a su compañero de viaje.
Diego estaba abstraído en la contemplación del bote lleno de pescados que cinco hombres arrastraban por la arena. Emilia aspiró ese olor marino, como de sal y algas, que tanta falta le hacía en la ciudad y se dirigió directamente hacia el muchacho.
—Hola, ¿encontraste alojamiento? —lo saludó con simpatía.
—Sí, en la pensión Zulemita, al lado de los carabineros —respondió Diego, mientras Simbad olisqueaba el costado del bote.
En ese momento los pescadores separaban los congrios dorados de los negros y de las merluzas.
—Parece que fue buena la pesca —comentó Emilia a uno, vestido de buzo, que bajaba del bote un canasto lleno de jaibas.
—No le hable al Negro, señorita, mire que todavía está asustado —se burló un pescador que tenía su gorro de lana metido hasta las cejas.
El aludido no respondió, pero otro siguió con el tema:
—Ya, pues, Negro, cuéntale a la señorita cómo gritaba el fantasma cuando te acercaste a mariscar a la orilla.
—¡Córtala! —fue la seca respuesta.
El grupo de hombres se quedó en silencio y a Emilia le pareció que las bromas de los pescadores eran un poco forzadas. Habría jurado que reían para ocultar su preocupación.
Una mujer robusta, con un canasto en su mano, se acercó al bote. Saludó a Diego con amabilidad y sonrió a Emilia, que reconoció a doña Zulema, la dueña de la pensión.
—¿Mariscaron, chiquillos? ¿Hay lapas para mis empanadas? —preguntó la mujer, escudriñando el fondo del bote.
—¡Lapas! ¡Fantasmas, dirá, pues, doña Zulema! —respondió el del gorro de lana.
Emilia y Diego se miraron con la risa en los ojos y, como si se hubieran puesto de acuerdo de antemano, abandonaron al grupo y se encaminaron hacia la ballenera.
—Son bastante supersticiosos estos pescadores —dijo Diego, en cuanto se alejaron unos pasos.
—Mi papá dice que eso siempre pasa con los hombres de mar, porque el océano está lleno de misterios; acuérdate de las sirenas y de los barcos fantasmas —respondió Emilia, muy seria.
Ya se acercaban a la ballenera. Diego miró la enorme construcción abandonada. La rampa, por donde una vez arrastraron a los grandes cetáceos, era ahora una blanca superficie bañada intermitentemente por las olas. Junto a la rampa, y más elevado, corría el riel que un día sostuvo a un carro con su grúa. Pero a Diego lo que más le llamó la atención fue el gran esqueleto de cemento gris, con sus innumerables habitaciones semidestruidas, tras cuyas paredes los hombres faenaban las ballenas en la época en que estas abundaban en los mares y su caza era permitida.
—Parece una ciudad abandonada —comentó Diego, impresionado.
—Cuenta la gente que aquí se trabajaba de día y de noche, y que cuando se ponía el sol las luces encendidas de este lugar eran un espectáculo alucinante.
—Eso suena poético, pero el olor debe haber sido espantoso —comentó su amigo, arriscando la nariz.
Ante lo prosaico del comentario, Emilia se sintió un poco defraudada en su papel de guía turística y se quedó súbitamente muda.
Pero Diego en esos momentos contemplaba el faro que se alzaba en la cumbre, tras el laberinto de paredes.
—¿Subamos? —propuso.
Los ojos de Diego brillaron juguetones. Ella, en lugar de responder, se quedó contemplando esas pupilas que le parecieron tan transparentes como el agua clara.
—¿Y…?
—¡Sí, vamos! —reaccionó, desviando su mirada con rapidez.
Comenzaron a subir. Aunque el sendero era angosto y algo escarpado, Emilia ascendía sin esfuerzo equilibrándose muy bien, pese a los empujones de Simbad que correteaba junto a ella. Un metro más atrás, Diego la seguía con pasos algo inseguros.
De pronto, en un recodo del sendero, Emilia se estrelló violentamente con un joven vestido de negro que bajaba a resbalones a causa de la tierra suelta.
—¡Perdón! —exclamó Emilia.
—Pe…, ¡perdón tú! —respondió el otro, luego de unos instantes de indecisión.
Con la fuerza del impacto, el contenido del bolso que colgaba de la espalda del muchacho se esparció por todos lados.
Emilia había logrado mantener el equilibrio gracias a Diego, que la sujetó por la cintura, mientras Simbad, ya de vuelta por tercera vez de la cumbre, pasaba por encima del bolso caído como si este fuera una simple piedra.
Luego de unos segundos, el joven de negro comenzó a reunir sus pertenencias: un par de calcetines, un cortaplumas y un suéter oscuro. Enseguida despejó su rostro de los largos mechones que lo cubrían y después de sacudir sin mucho éxito la suciedad de sus pantalones, arregló una de sus sandalias y siguió bajando.
—Raro el personaje —dijo Emilia, siguiéndolo con la mirada.
—Creo que lo vi anoche en la pensión —comentó Diego, mientras reanudaban el ascenso.
—¿Hay mucha gente alojada en la Zulemita? —quiso saber Emilia.
Diego negó con la cabeza.
—No sé. Solo me encontré con un par de señores comiendo, tarde en la noche. Uno fumaba como chimenea y el otro tenía una barba espesa. Discutían con un plano sobre la mesa.
Llegaban al faro.
Emilia se sintió nuevamente dueña de la situación. Y mientras los ojos de Diego vagaban fascinados siguiendo los altos contornos verdes de la bahía, ella daba nombres e indicaba lugares.
—Y ese cerro, al final de la playa larga, es el Curauma, que dicen que llora cuando llueve. Y allá en su ladera, detrás de esa punta… ¿la ves? Ahí es donde dicen los pescadores que se pasea el fantasma.
—Me encantaría ir —dijo Diego con los ojos fijos en ese acantilado que cortaba a pique la línea curva y blanca de la playa.
—A mí también —lo apoyó Emilia—. ¡Te invito mañana a un picnic cazafantasmas!
—¡De acuerdo! —dijo él, y le volvió a sonreír con los ojos.
Pulsuz fraqment bitdi.