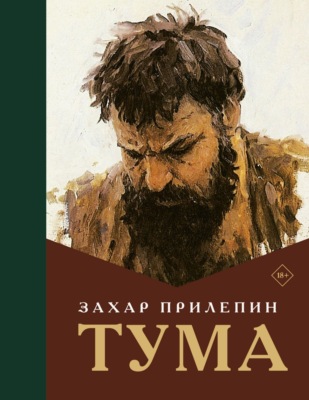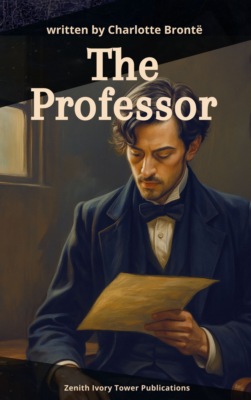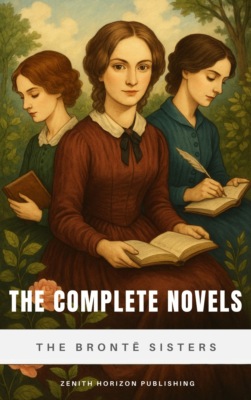Kitabı oxu: «Jane Eyre»
Índice de contenido
Jane Eyre
Prefacio
Volumen I
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Volumen II
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Volumen III
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII. Conclusión
Autora
Notas
Singular desde su complicada infancia de huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en la escuela Lowood, Jane Eyre logra el puesto de institutriz en Thornfield Hall, para educar a la hija de su atrabiliario y peculiar dueño, el señor Rochester. Poco a poco, el amor irá tejiendo su red entre ellos, pero la casa y la vida de Rochester guardan un estremecedor y terrible misterio.
Charlotte Brontë
Jane Eyre
Prefacio
Al no ser necesario hacer un prefacio a la primera edición de Jane Eyre, no lo hice. Esta segunda edición requiere unas palabras, tanto de agradecimiento como de comentario diverso.
Debo expresar mi agradecimiento a tres sectores.
Al público, por su indulgencia al aceptar una narración sencilla con pocas pretensiones.
A la prensa, por su honrado apoyo a un aspirante desconocido.
A mis editores, por su ayuda y su tacto, su energía, su sentido práctico y su generosidad para con un autor desconocido sin recomendaciones.
La prensa y el público solo son personificaciones imprecisas para mí, y debo darles las gracias de forma imprecisa; pero mis editores son de carne y hueso, como también lo son ciertos críticos magnánimos, que me han alentado como solo las personas nobles de gran corazón saben animar a un luchador desconocido. A estas personas, es decir, a mis editores y a estos buenos críticos, les digo: caballeros, les doy las gracias desde el fondo de mi corazón.
Habiendo mencionado de esta forma lo que les debo a aquellos que me han ayudado y aprobado, dirijo mi mirada a otro grupo; un grupo pequeño, por lo que sé, pero no por eso debo descuidarlo. Me refiero a unos cuantos timoratos o criticones que desconfían de tales libros como Jane Eyre, a cuyos ojos, todo lo que se sale de lo común está mal; y cuyos oídos detectan, en todas las protestas contra la intolerancia —padre de todo delito—, una ofensa contra la piedad, regente de Dios sobre la tierra. A estos recelosos, quisiera proponer algunas distinciones evidentes, y recordarles ciertas verdades básicas.
El convencionalismo no es la moralidad. La santurronería no es la religión. Atacar aquella no es defender esta. Quitarle al fariseo su careta no significa alzar la mano contra la Corona de Espinas.
Estos asuntos y hechos son diametralmente opuestos; son tan diferentes como lo son el vicio y la virtud. Los hombres los confunden con demasiada frecuencia; no deberían hacerlo; las apariencias no deben confundirse con la verdad; las rígidas doctrinas humanas, que tienden a alborozar y regocijar a solo unos pocos, no deberían sustituir el credo redentor de Cristo. Existe —repito— una diferencia; y es una acción buena, no mala, marcar fuerte y claramente la línea divisoria entre ambos.
Puede que al mundo no le agrade ver separadas estas ideas, pues siempre ha acostumbrado a mezclarlas, prefiriendo que los signos externos se hagan pasar por el valor intrínseco, y dejar que los muros blanqueados se tomen por pulcros santuarios. Puede que odie a los que se atreven a examinar y desenmascarar —a levantar el oropel para descubrir el vil metal— a penetrar el sepulcro y mostrar los restos mortales; pero, por mucho que quiera odiarlos, está en deuda con ellos.
A Ajab no le agradaba Miqueas, porque no le vaticinaba nunca nada bueno, sino solo malo: probablemente le gustase más el hijo adulador de Quenana. Sin embargo, Ajab hubiera podido librarse de una muerte cruenta si hubiera hecho oídos sordos a la adulación para escuchar buenos consejos.
Existe hoy día un hombre cuyas palabras no las plasma para deleitar oídos delicados, quien, a mi modo de ver, se presenta ante los grandes de la sociedad como se presentó antaño el hijo de Jimla ante los reyes de Judá e Israel, y dice una verdad tan profunda como aquel con una fuerza igualmente profética y vital y un porte tan intrépido y osado como el suyo. ¿Es admirado en los lugares importantes el autor satírico de La Feria de las Vanidades? No lo sé; pero pienso que si algunos de aquellos a los que arroja el fuego griego de su mordacidad y a los que muestra el hierro candente de su denuncia hicieran caso de sus advertencias, quizás ellos o su progenie se librasen de un Ramot Galad fatal.
¿Por qué he mencionado a este hombre? Lo he mencionado, lector, porque veo en él un intelecto más profundo y más original de lo que han reconocido hasta ahora sus contemporáneos; porque lo considero el principal reformador social del momento, el maestro de aquellos que trabajan para que el sistema torcido de las cosas se enderece; porque creo que ningún comentarista de sus escritos ha hallado aún el paralelismo que le corresponda o los términos que caractericen debidamente su talento. Dicen que se parece a Fielding: hablan de su ingenio, su humor, su sentido de lo cómico. Se parece a Fielding como se parece un águila a un buitre: Fielding se arroja sobre la carroña, pero Thackeray no lo hace nunca. Su ingenio es brillante y su humor atractivo, pero ambas cualidades se corresponden con su genio serio tanto como los brillantes relámpagos, jugueteando bajo los bordes de las nubes estivales, se corresponden con el rayo mortal que se oculta en sus entrañas. Finalmente, he aludido al señor Thackeray porque a él —si es que acepta este tributo de un total desconocido— he dedicado esta segunda edición de Jane Eyre.
CURRER BELL.
21 de diciembre de 1847.
Volumen I
Capítulo I
No pudimos salir a pasear aquel día. De hecho, aquella mañana habíamos pasado una hora deambulando entre los arbustos desnudos; pero, desde la hora del almuerzo (cuando no había visita, la señora Reed comía temprano), el frío viento invernal había traído unas nubes tan oscuras y una lluvia tan penetrante que volver a salir de la casa era impensable.
Yo me alegré: nunca me gustaron los paseos largos, sobre todo en las tardes frías; me horrorizaba volver a casa a la caída de la tarde con los dedos helados y el corazón entristecido por las reprimendas de Bessie, la niñera, y humillada por saberme físicamente inferior a Eliza, John y Georgiana Reed.
Los tales Eliza, John y Georgiana se encontraban reunidos en torno a su madre en el salón: esta estaba echada con aspecto totalmente feliz en un sofá junto a la chimenea, rodeada de sus retoños, que, en aquel momento, ni reñían ni lloraban. A mí me había dispensado de reunirme con el grupo con el pretexto de que «lamentaba verse obligada a mantenerme a distancia, pero que, hasta que Bessie no le confirmara y ella no observara por sí misma que intentaba de todo corazón adquirir un temperamento más sociable y propio de mi condición de niña, y unos modales más atractivos y alegres —algo, por así decirlo, más ligero, franco y natural—, realmente debía excluirme de los privilegios otorgados solamente a los niños contentos y felices».
—¿Qué dice Bessie que he hecho? —pregunté.
—Jane, no me gustan los quisquillosos ni los preguntones. Además, encuentro verdaderamente desagradable que una niña conteste de esta manera a sus mayores. Ve a sentarte en algún sitio; y hasta que no tengas cosas agradables que decir, quédate callada.
Al lado del salón había una pequeña salita, donde me escabullí. Había una librería; enseguida me hice con un tomo, asegurándome de que contuviera muchas ilustraciones. Me encaramé al poyo de la ventana, encogí las piernas y me quedé sentada a lo turco; allí, habiendo corrido casi del todo la cortina de lana roja, me hallaba doblemente retirada del mundo.
A mi derecha, me ocultaban los pliegues de tapicería escarlata, y, a mi izquierda, estaban las lunas transparentes de la ventana, que me protegían, sin separarme, del melancólico día de noviembre. A ratos, al volver las hojas de mi libro, estudiaba el aspecto de la tarde invernal. A lo lejos se divisaba una pálida capa de niebla y nubes; más cerca, el césped mojado, los arbustos zarandeados por la tormenta y la lluvia incesante que barría el paisaje, salvajemente empujada por una ráfaga larga y lúgubre.
Volví a mi libro: La historia de las aves británicas de Bewick, cuyo texto me interesaba poco en términos generales; sin embargo, contenía ciertas páginas introductorias que, aun siendo una niña, no podía pasar por alto. Eran aquellas páginas que trataban de los nidos de las aves marinas, de «las rocas y promontorios solitarios» ocupados solo por ellas, de la costa de Noruega, tachonada de islas desde su punto más meridional, Lindeness o Naze, hasta Cabo Norte:
Donde el Mar del Norte, en gigantescos remolinos,
bulle en torno a las desnudas islas melancólicas
del lejano Thule; y el embate del Océano Atlántico
se agolpa entre las tormentosas islas Hébridas.
Tampoco escapaba a mi atención la mención de las desiertas orillas de Laponia, Siberia, Spitzbergen, Nueva Zembla, Islandia, Groenlandia, con «la vasta extensión de la zona ártica y las desoladas regiones de espacio monótono, ese depósito de escarcha y nieve, donde sólidos campos de hielo, acumulados en montañas alpinas y pulidos por siglos de inviernos, rodean el polo y concentran los múltiples rigores del frío extremado». Formé una idea propia de estas regiones de mortal palidez: llenas de sombras, como todas aquellas nociones medio comprendidas que pululan por los cerebros de los niños, indistintas pero extrañamente impresionantes. Las palabras que figuraban en estas páginas introductoras se relacionaban con las imágenes que les seguían, y explicaban la roca que se erguía solitaria en un mar de olas y espuma, el barco destrozado y abandonado en una costa desolada, la luna fina y pálida que, a través de jirones de nubes, espiaba un barco que naufragaba.
No puedo saber qué sentimiento poblaba el cementerio solitario con sus lápidas grabadas, su puerta, sus dos árboles, su horizonte plano, circundado por un muro roto, y la luna creciente recién salida, que atestiguaba la caída de la tarde.
Los dos barcos navegando en un mar aletargado me parecían fantasmas marinos.
Pasé rápidamente el diablo que sujetaba el fardo de un ladrón a su espalda: me inspiraba terror.
También me lo inspiraba la negra figura cornuda sentada a solas en una roca, que vigilaba a lo lejos a una muchedumbre agrupada alrededor de una horca.
Cada imagen contaba una historia, a menudo misteriosa para mi comprensión rudimentaria y mis sentimientos imperfectos, pero fascinante a pesar de ello; tan fascinante como los cuentos que Bessie contaba a veces en las tardes de invierno, si estaba de buen humor. En aquellas ocasiones, habiendo acercado su tabla de planchar a la chimenea del cuarto de los niños, nos permitía sentarnos alrededor, y mientras ella se ocupaba de fruncir las puntillas de la señora Reed o plegar los bordes de sus gorros de dormir, alimentaba nuestra ávida curiosidad con historias de amor y aventuras sacadas de viejos cuentos de hadas y romances, o (como descubrí más tarde) de las páginas de Pamela y Henry, Conde de Moreland.
Con el Bewick en mi regazo, era feliz, por lo menos feliz a mi manera. Lo único que temía era que me interrumpieran, lo que sucedió demasiado pronto. Se abrió la puerta de la salita.
—Eh, ¡señora Morros! —gritó la voz de John Reed. Enseguida se calló, ya que la habitación estaba aparentemente vacía.
—¿Dónde demonios estará? —continuó—. ¡Lizzy! ¡Georgy! —llamando a sus hermanas—. Joan no está aquí; decidle a mamá que ha salido bajo la lluvia, mal bicho que es.
«Menos mal que he corrido la cortina», pensé, deseando con todas mis fuerzas que no descubriese mi escondrijo. De hecho, no lo hubiese encontrado por sí mismo, ya que no era muy agudo ni de vista ni de ingenio, pero Eliza se asomó a la puerta y dijo enseguida:
—Seguro que está en el poyo de la ventana, Jack.
Salí inmediatamente, porque temblaba ante la idea de que Jack me fuera a sacar a la fuerza.
—¿Qué quieres? —le pregunté con torpe timidez.
—Di «¿qué quiere usted, señorito Reed?» —fue su respuesta—. Quiero que vengas aquí —y, sentándose en una butaca, me hizo seña de que me acercara y me quedara de pie ante él.
John Reed era un colegial de catorce años, cuatro más que yo, que tenía solo diez; era grande y gordo para su edad, con la piel mate y enfermiza, facciones groseras en un rostro ancho, brazos y piernas pesados, manos y pies grandes. Solía atracarse en la mesa, por lo que era bilioso, de ojos apagados y legañosos y mejillas fláccidas. En aquellas fechas debía estar en el colegio, pero su querida madre lo había llevado a casa durante un mes o dos «por su delicada salud». El maestro, el señor Miles, aseguraba que estaría perfectamente si se le enviasen menos pasteles y dulces; pero el corazón de su madre rechazaba tan dura opinión y se empeñaba en creer la idea más benigna de que su mala salud se debía al exceso en los estudios y, quizás, a la añoranza de su casa.
John no quería mucho a su madre ni a sus hermanas, y a mí me odiaba. Me fastidiaba y maltrataba, no dos o tres veces a la semana ni dos o tres veces al día, sino todo el tiempo: cada uno de mis nervios lo temía, cada pedazo de carne que cubría mis huesos se encogía cuando él se acercaba. Había momentos en los que me desconcertaba el terror que me producía, ya que no tenía ninguna defensa posible contra sus amenazas ni sus malos tratos; los criados no querían ofender a su joven amo poniéndose de mi parte, y la señora Reed era sorda y ciega en este asunto: jamás lo vio pegarme ni lo oyó insultarme, a pesar de que ambas cosas ocurrían en su presencia de vez en cuando, aunque más frecuentemente a sus espaldas.
Acostumbrada a obedecer a John, me acerqué a su sillón; invirtió unos tres minutos en sacarme la lengua cuan larga era sin dañar la raíz; sabía que no tardaría mucho en pegarme y, aunque temía el golpe, reflexionaba sobre el aspecto feo y repugnante del que había de asestarlo. Me pregunto si leyó estas ideas en mi cara porque, de repente, sin decir palabra, me pegó con todas sus fuerzas. Me tambaleé y, al recobrar el equilibrio, retrocedí un paso o dos.
—Eso por tu impertinencia al contestar a mamá hace un rato —dijo—, y por tu manera furtiva de meterte detrás de las cortinas, y por la mirada que tenías en los ojos hace dos minutos, ¡rata asquerosa!
Habituada a las injurias de John Reed, nunca se me hubiera ocurrido contestarle; mi preocupación era aguantar el golpe que estaba segura seguiría al insulto.
—¿Qué hacías detrás de la cortina? —me preguntó.
—Leía.
—Enséñame el libro.
Volví junto a la ventana para cogerlo.
—No tienes por qué coger nuestros libros; dependes de nosotros, dice mamá; no tienes dinero, pues tu padre no te dejó nada, y deberías estar pidiendo limosna, no viviendo aquí con nosotros, hijos de un caballero, comiendo lo que comemos nosotros y llevando ropa comprada por nuestra querida madre. Yo te enseñaré a saquear mi biblioteca, porque es mía: toda la casa es mía, o lo será dentro de unos cuantos años. Ve y ponte al lado de la puerta, apartada del espejo y de las ventanas.
Así lo hice, sin darme cuenta al principio de lo que pretendía, pero cuando vi cómo levantaba el libro y lo apuntaba, y se ponía en pie para lanzarlo, instintivamente me eché a un lado con un grito de miedo, pero demasiado tarde. Arrojó el tomo, me dio, caí y me golpeé la cabeza contra la puerta, hiriéndome. El corte sangraba, y el dolor era fuerte, pero mi terror había disminuido y otros sentimientos acudieron en su lugar.
—¡Eres perverso y cruel! —dije—. ¡Eres como un asesino, un tratante de esclavos, un emperador romano!
Había leído la Historia de Roma de Goldsmith, y ya tenía opinión propia sobre Nerón, Calígula y los demás. En mi fuero interno, había visto más similitudes, pero nunca pensé decirlas en voz alta de este modo.
—¿Qué? ¿qué? —gritó—. ¿Será posible que me diga estas cosas? ¿La habéis oído, Eliza y Georgiana? Se lo voy a contar a mamá, pero primero…
Se abalanzó sobre mí. Sentí cómo me cogía del pelo y del hombro, pero se las veía con un ser desesperado. Para mí era realmente como un tirano o un asesino. Sentí deslizarse por mi cuello unas gotas de sangre de la cabeza, y era consciente de un dolor punzante. Estas sensaciones eran temporalmente más fuertes que el miedo, y me defendí frenéticamente. No sé exactamente lo que hice con las manos, pero me llamó «¡rata! ¡rata!» y berreó con fuerza. Llegaban refuerzos: Eliza y Georgiana habían salido corriendo en busca de la señora Reed, que había subido al piso superior. Entonces entró en escena, seguida por Bessie y Abbot, su doncella. Nos separaron; oí que decían:
—¡Vaya, vaya! ¡Qué fiera, atacar así al señorito John!
—¿Se ha visto alguna vez semejante furia?
Entonces intervino la señora Reed:
—Lleváosla al cuarto rojo y encerradla ahí —cuatro manos cayeron inmediatamente sobre mí y me llevaron escaleras arriba.
Capítulo II
Me resistí durante todo el camino, algo inusitado por mi parte, que reforzó la mala impresión que Bessie y Abbot ya estaban predispuestas a albergar sobre mí. A decir verdad, estaba alterada, o más bien «fuera de mí», como dirían los franceses; me daba cuenta de que un solo momento de rebeldía ya me había hecho merecedora de extraños castigos, y, como cualquier esclavo rebelde, estaba dispuesta, desesperada como me sentía, a hacer lo que fuera.
—Sujétele los brazos, señorita Abbot; parece un gato salvaje.
—¡Qué vergüenza, qué vergüenza! —gritaba la doncella—. ¡Qué comportamiento más escandaloso, señorita Eyre! ¡Mira que pegar a un joven caballero, hijo de su benefactora! ¡Su amo!
—¿Amo? ¿Mi amo? ¿Es que yo soy una criada?
—No, es menos que una criada, ya que no hace nada por ganarse el pan. Venga, siéntese, y reflexione sobre su maldad.
Ya me tenían en la habitación indicada por la señora Reed, donde me habían sentado en un taburete; mi primer instinto fue levantarme como un resorte, pero dos pares de manos me detuvieron en el acto.
—Si no se está quieta, tendremos que atarla —dijo Bessie—. Señorita Abbot, présteme sus ligas. Las mías se romperían enseguida.
La señorita Abbot se volvió para quitar de su gruesa pierna la liga solicitada. Estos preparativos para atarme, con la humillación adicional que aquello suponía, calmaron un poco mi agitación.
—No te las quites —dije—. No me moveré.
Y para demostrárselo, me agarré con las manos a mi asiento.
—Más vale que así sea —dijo Bessie, y al comprobar que me tranquilizaba de veras, me soltó. Ella y la señorita Abbot se quedaron con los brazos cruzados, mirándome la cara dubitativas y con el ceño fruncido, como si no creyeran que estaba en mi sano juicio.
—Nunca antes había hecho esto —dijo Bessie al fin, volviéndose hacia la doncella.
—Pero siempre lo ha tenido dentro —fue la respuesta—. Muchas veces le he dicho a la señora mi opinión sobre la niña y ella estaba de acuerdo conmigo. Es una criatura retorcida. Nunca he conocido a una niña tan pequeña con tantas artimañas.
Bessie no contestó, pero poco después dijo, dirigiéndose a mí:
—Debería darse cuenta, señorita, de que está en deuda con la señora Reed. Ella la mantiene. Si la echara, tendría que ir al hospicio.
Yo no tenía respuesta a sus palabras, que no me cogían de nuevas, pues mis primeros recuerdos incluían indicios en este sentido. Este reproche sobre mi dependencia se había convertido en una especie de sonsonete en mis oídos, doloroso y opresivo, y solo comprensible a medias. La señorita Abbot siguió:
—Y no debe considerarse igual que las señoritas Reed o el señorito, solo porque la señora, en su bondad, le permite educarse con ellos. Ellos tendrán una gran cantidad de dinero y usted no tendrá nada; a usted le corresponde mostrarse humilde e intentar agradarles.
—Lo que le decimos es por su bien —añadió Bessie, en un tono algo más suave—; debe intentar hacerse útil y agradable, y entonces quizás tenga siempre un hogar aquí. Pero si se vuelve apasionada y grosera, la señora la echará, estoy segura.
—Además —dijo la señorita Abbot—, Dios la castigará. Podría hacer que muriera en mitad de una de sus pataletas, y ¿adónde iría entonces? Vamos, Bessie, dejémosla. Por nada del mundo tendría yo un corazón tan duro como el suyo. Rece sus oraciones, señorita Eyre, cuando se quede sola; porque si no se arrepiente, algo malo podría bajar por la chimenea para llevársela.
Se marcharon, echando la llave al salir por la puerta.
El cuarto rojo era una habitación de huéspedes rara vez usada, o, mejor dicho, nunca, a no ser que la afluencia ocasional de visitantes a Gateshead Hall obligara a utilizar todos los aposentos disponibles. Sin embargo, era una de las habitaciones más grandes y majestuosas de la mansión. En el centro, como un tabernáculo, se erguía una cama con enormes columnas de caoba, rodeada de cortinas de damasco de un rojo oscuro. Las dos grandes ventanas, de persianas siempre bajadas, estaban medio veladas por pliegues y guirnaldas de la misma tapicería. La alfombra era roja; una tela carmesí vestía la mesa que estaba al pie de la cama; las paredes eran de un tenue color beige con un tinte rosado; el armario, el tocador y las sillas eran de caoba antigua con una pátina oscura. En medio de estas sombras profundas se alzaban, altos y de un blanco deslumbrante, los colchones y las almohadas de la cama, cubiertos con una nívea colcha de Marsella. Casi igualmente imponente, cerca de la cabecera de la cama, había una butaca, también blanca, de grandes cojines, con un escabel delante, que a mí me recordaba un trono mortecino.
Esta habitación era fría, ya que pocas veces se encendía la chimenea; era silenciosa, por hallarse alejada del cuarto de los niños y de la cocina; solemne, porque rara vez entraba nadie. Solo la criada entraba los sábados para quitar del espejo y de los muebles el polvo acumulado a lo largo de la semana, y la misma señora Reed la visitaba, muy de tarde en tarde, para revisar el contenido de un cajón oculto en el armario, donde se guardaban diversos pergaminos, su joyero y una miniatura de su difunto marido, y en estas últimas palabras yace el secreto del cuarto rojo: el maleficio que lo hacía tan solitario a pesar de su esplendor.
El señor Reed había muerto nueve años antes. Fue en este cuarto donde echó su último aliento; aquí estuvo de cuerpo presente; de aquí sacaron los hombres de la funeraria su ataúd; y, desde aquel día, una sensación de melancólica consagración había evitado que se frecuentase.
Mi asiento, en el que Bessie y la amargada señorita Abbot me habían dejado cautiva, era una otomana baja, junto a la chimenea de mármol. La cama se alzaba ante mí; a mi derecha se encontraba el armario alto y oscuro, con reflejos apagados de diferente intensidad realzando el lustre de sus paneles; a mi izquierda estaban las ventanas con cortinas; entre ellas, un gran espejo reflejaba la majestuosidad vacía de la habitación. No estaba del todo segura de que hubieran cerrado con llave, por lo que, cuando me atreví a moverme, me levanté para comprobarlo.
Desgraciadamente, sí: nunca hubo cárcel más segura. Al volver, tuve que pasar por delante del espejo, y mis ojos, fascinados, exploraron involuntariamente las profundidades allí reveladas. Todo parecía más frío y más oscuro en aquel hueco quimérico que en la realidad. La extraña figura que me contemplaba, con el rostro y los brazos pálidos matizando la oscuridad, y los ojos relucientes de miedo moviéndose entre tanta quietud, realmente tenía el aspecto de un espíritu. Me recordaba uno de esos diminutos fantasmas, mitad hada, mitad duende, que en los cuentos nocturnos de Bessie salían de las cañadas cubiertas de helechos de los páramos, apareciéndose ante los ojos de los viajeros tardíos. Volví a mi taburete.
En ese momento me embargaba la superstición, aunque todavía no le había llegado la hora de su victoria final. Todavía tenía la sangre caliente, todavía el ímpetu de esclava rebelde me llenaba de amargo vigor, todavía tenía que contener el embate de pensamientos retrospectivos antes de amedrentarme ante el presente desolador.
Toda la tiranía violenta de John Reed, toda la altiva indiferencia de sus hermanas, toda la aversión de su madre, toda la parcialidad de las criadas vinieron a mi mente turbada como el sedimento oscuro de un pozo turbio. ¿Por qué siempre sufría, siempre era intimidada, acusada y condenada? ¿Por qué no podía agradar? ¿Por qué eran inútiles mis intentos de granjearme el favor de nadie? A Eliza, cabezota y egoísta, la respetaban. A Georgiana, con un genio malicioso, llena de corrosivo rencor y con un porte insidioso e insolente, la mimaban todos. Su belleza, sus mejillas sonrosadas y sus rizos dorados parecían deleitar a todos los que la contemplaban y procurarle impunidad por cualquier defecto. A John nadie lo contradecía, y mucho menos castigaba, aunque retorcía el pescuezo de las palomas, mataba los polluelos, azuzaba a los perros contra las ovejas, robaba la fruta y destrozaba los brotes de las plantas más bellas del invernadero. También llamaba «vieja» a su madre y a veces la insultaba por tener la tez tan oscura, como la suya propia. La desobedecía descaradamente y a menudo rompía o estropeaba sus ropas de seda y, a pesar de todo ello, era su «cariñito». Yo no me atrevía a cometer ninguna falta; me esforzaba por cumplir con todas mis obligaciones y se me llamaba traviesa y molesta, arisca y ruin, día y noche, día tras día.
Todavía me dolía la cabeza, que sangraba por el golpe y la caída que había sufrido. Nadie había reñido a John por pegarme sin motivo, pero yo, por haberme vuelto contra él para evitar más violencia irracional, cargaba con la desaprobación de todos.
«¡Es injusto, es injusto!» decía mi razón, llevada por el doloroso estímulo a investirse de un poder precoz aunque pasajero. Y la resolución, igualmente espoleada, instigaba a algún resorte dentro de mí a buscar la manera de rehuir tanta opresión, como escaparme o, si eso no era posible, nunca volver a comer ni a beber y dejarme morir.
¡Qué consternación padeció mi alma esa fatídica tarde! ¡Qué tumulto en mi cerebro y qué insurrección en mi corazón! ¡Pero en medio de qué oscuridad y gran ignorancia se libró aquella batalla mental! No tenía respuesta a la incesante pregunta interior de por qué sufría así. Ahora, después de no quiero decir cuántos años, lo veo claramente.
Yo era una nota discordante en Gateshead Hall. No me parecía a ninguno de los de allí, no tenía nada en común con la señora Reed ni con sus hijos, ni con la servidumbre por ella elegida. De hecho, si ellos no me querían, tampoco yo los quería a ellos. No estaban obligados a mirar con cariño a una criatura que tenía tan poco en común con todos ellos, una criatura heterogénea, tan diferente de ellos en temperamento, capacidad y propensiones, una criatura inútil, incapaz de servir sus intereses o proporcionarles placer, una criatura odiosa, que alimentaba sentimientos de indignación por su trato y de desprecio por sus criterios. Sé que, de haber sido una niña optimista, brillante, desenfadada, exigente, guapa y juguetona, aunque hubiese sido igualmente desvalida y una carga, la señora Reed habría aguantado más complacida mi presencia. Sus hijos habrían abrigado hacia mí mayores sentimientos de cordialidad, y las criadas habrían estado menos dispuestas a convertirme siempre en chivo expiatorio.
La luz del día empezó a abandonar el cuarto rojo. Eran más de las cuatro, y la tarde nubosa cedía ante el crepúsculo gris. Oía la lluvia batirse sin cesar contra la ventana de la escalera, y el viento aullar en el bosquecillo de detrás de la casa. Por momentos me iba quedando helada como la piedra y empecé a descorazonarme. Mi estado habitual de humillación, inseguridad y profunda depresión apagó las brasas de mi ira disminuida. Todos decían que era mala y quizás tuvieran razón. ¿Acaso no acababa de pensar en dejarme morir de inanición? Eso sí era un delito. ¿Merecía morir? ¿Era un destino atractivo la cripta bajo el presbiterio de la iglesia de Gateshead? En esa cripta, tenía entendido, yacía el señor Reed y este recuerdo lo trajo a mi mente y pensé en él cada vez con más espanto. No lo recordaba, pero sabía que había sido tío mío, hermano de mi madre, que me había acogido en su casa al quedarme huérfana, y en su última hora había exigido a la señora Reed que prometiese criarme y educarme como uno de sus propios hijos. Probablemente la señora Reed considerase que había mantenido su promesa y realmente creo que lo había hecho en la medida de sus posibilidades. Pero ¿cómo iba a querer a una extraña de otra sangre después de la muerte de su marido, por comprometida que estuviese? Debía de ser de lo más irritante encontrarse obligada por una promesa impuesta a hacer de madre a una niña rara a la que no era capaz de amar, y ver a una forastera poco simpática entrometiéndose permanentemente en su grupo familiar.