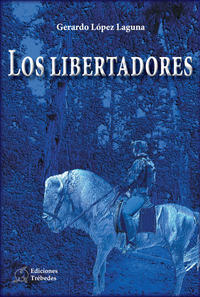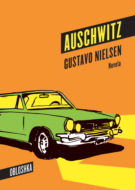Kitabı oxu: «Los libertadores»
Los libertadores
© Gerardo López Laguna, 2012.
© de esta edición, Ediciones Trébedes. Rda. Buenavista 24, bloque 6, 3º D. 45005, Toledo.
primera edición: junio 2012.
www.edicionestrebedes.com
info@edicionestrebedes.com
ISBN: 978-84-939085-6-0
ISBN de la edición impresa: 978-84-939085-5-3
Edita: Ediciones Trébedes
Published in Spain.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o procedimiento.
Gerardo López Laguna
LOS LIBERTADORES

Ediciones Trébedes
Índice
I
II
III
IV
Dos años después
I
-¡Don Ángelo! ¡Don Ángelo!
El muchacho hacía esfuerzos para gritar con toda su energía mientras corría de tal manera que sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. A los lados del camino los otros chicos levantaban la cabeza sorprendidos y asustados por la carrera y los gritos de Iván. Alguno quedaba paralizado deteniendo la azada en el aire para ver pasar como un rayo a su compañero, que con los ojos muy abiertos y la mirada fija en Don Ángelo no cesaba de gritar su nombre entre jadeos.
Don Ángelo estaba trabajando en uno de los huertos. Apenas se percató de lo que ocurría, tiró la azada al suelo y echó a correr en dirección a Iván. Los demás chicos, alarmados, también corrieron. Iván se echó a los brazos de Don Ángelo y comenzó a sollozar mientras repetía con la cabeza alzada y mirando suplicante a los ojos de su protector:
-¡Se lo han llevado! ¡se lo han llevado! ¡se lo han llevado!
Don Ángelo le tomó los antebrazos y en un tono en que se mezclaba la serenidad y la urgencia le dijo:
-Cálmate, Iván, cálmate, ¿qué ha pasado, dime qué ha pasado?
El chico se derrumbó, y entre llantos le contestó:
-Don Ángelo, que se han llevado a Bo... y yo no he podido hacer nada...
Las bandadas de pájaros que habían emprendido el vuelo al unísono ante el inesperado estrépito volvían a posarse en la copa de los altos árboles que se erguían a los lados de los pequeños huertos y entre ellos.
Los chicos y chicas que componían esta singular comunidad estaban arremolinados alrededor de Iván y Don Ángelo. En sus rostros salpicados de polvo y sudor a causa del trabajo se podía leer expectación y miedo. Inmediatamente después de las palabras del muchacho, un silencio general de apenas unos segundos acentuaba el halo de tragedia. Era un silencio que se podía oír. Don Ángelo, antes de pedir explicaciones a Iván, recorrió velozmente con la mirada al grupo y dirigiéndose a uno de los chavales le dijo:
-Picolino, por favor, trae un poco de agua para Iván.
El muchacho, un pequeñajo lleno de nervio y vitalidad que había adquirido ese sobrenombre debido a su talla, salió disparado en busca del agua. El cántaro estaba en uno de los bordes de los huertos situados a la derecha del camino que los atravesaba. El lugar, elegido años atrás como más idóneo para ese depósito, siempre gozaba de una generosa sombra. A pesar de esto, los chicos habían confeccionado una pequeña techumbre de ramajes y arbustos entrelazados que cubría el valioso cántaro. Valioso no porque fuera una pieza artística o hecha de algún raro o costoso material, sino porque contenía agua fresca, una verdadera delicia que alegraba las horas de trabajo. Picolino, al tanto de la gravedad de la situación sin saber todavía porqué, corrió derecho a por el agua atravesando transversalmente uno de los huertos, y pisando en su frenética carrera varias acelgas. Las pisadas eran fuertes, y tras sus talones se levantaban por el aire algunas hojas de las plantas junto con terrones de tierra húmeda. Picolino llenó un cazo de agua y volvió por donde había venido tapando el recipiente con la palma de la mano izquierda para evitar que se derramara. No corría sino que iba dando grandes zancadas con el cuerpo tieso para mantener el equilibrio. Don Ángelo hizo una seña y Picolino alargó el cazo a Iván. Bebió nervioso, con ansiedad por seguir con su relato.
-Don Ángelo, como te dijimos esta mañana, Bo y yo habíamos ido a pescar... estábamos en el arroyo del oeste, sentados, cuando tres hombres se nos echaron encima... No pudimos verlos porque salieron del bosque, a nuestras espaldas... tampoco habíamos oído nada... Dos de ellos se tiraron encima de Bo y el otro me agarró por el hombro... mira, me ha roto la ropa...
-Sigue, dinos qué ha ocurrido.
-No sé cómo, me puse de pie de un salto y el hombre se cayó a mi lado... los otros estaban encima de Bo y empezaron a reírse mientras el hombre intentaba ponerse en pie y me gritaba... me decía a voces que me iba a matar... Yo me metí corriendo en el arroyo y miré hacia atrás... el hombre tenía un arco y me tiró una flecha... casi me da... Los otros le gritaron, le llamaron «imbécil» y uno le dijo que si me mataba, el Sire le mataría a él... Mientras, llegué a la otra orilla y salí corriendo, pero me escondí para ver qué pasaba con Bo.
Don Ángelo, con la boca entreabierta y los ojos fijos y brillantes, le preguntó a Iván:
-¿Te acuerdas de cómo iban vestidos? ¿viste qué hicieron con Bo?
-Sí, sí, Don Ángelo... Me escondí y vi desde el otro lado del arroyo cómo ataban las manos de Bo, a la espalda, y se lo llevaban. Bo no gritó ni lloró, pero tenía miedo... Lo vi en su cara porque volvió la cabeza hacia el arroyo... Los hombres que se lo llevaban no iban descalzos ni tenían sandalias... sus pies parecían muy grandes y oscuros, con cuerdas...
-Botas... -dijo Don Ángelo.
Iván no entendió a qué se refería, y sin preguntarle prosiguió:
-Llevaban ropa gris y verde muy oscuro, y tenían unas cosas alargadas colgadas a la espalda. Uno, el que me agarró a mí, tenía además un arco, y otro llevaba un sombrero raro, de algo parecido a este cazo...
-Iván, ¿viste algo más?
-Sí, Don Ángelo, vi muchas más cosas... estoy asustado...
Los chicos seguían en silencio, pero algunos intercambiaban entre sí miradas preocupadas. Iván continuó con el relato de lo que les acababa de pasar a Bo y a él:
-Cuando se fueron, volví a cruzar el arroyo... Les seguí, sin ruido, como hacemos cuando vamos a cazar... Me volví a esconder porque vi que se acercaban a un lugar donde había más gente... Entonces pude oírles y ver todo aquello... Es como lo que tú nos has contado muchas veces cuando nos hablas de «los sufrimientos que hay en el mundo»...
Don Ángelo se alarmó interiormente aún más, pero, por los chicos, controló sus emociones mientras en su mente aparecían con nitidez estas palabras: «llegó la hora de las pruebas», «tenía que llegar»... Inmediatamente dijo:
-Sigue Iván, cuéntalo todo, deprisa...
-...Llevaban a Bo agarrado por los brazos y lo pusieron delante de un hombre que tenía una capa negra y una ropa parecida a la de esos hombres. Creo que tenía un palo en la mano, pero brillaba con el sol. Le puso a Bo el palo en la barbilla y le levantó la cabeza. Los hombres le llamaban «Sire». Les preguntó si habían visto a alguien más y ellos le mintieron... Se miraron a las caras y uno de ellos dijo que habían visto a lo lejos otro chico... no dijeron nada de lo que había pasado conmigo. Entonces, ese que llamaban Sire le preguntó a Bo que dónde vivía y con cuánta gente vivía... Pero Bo bajó la cabeza y no dijo nada...
Iván interrumpió la narración y mirando otra vez a Don Ángelo comenzó a llorar de nuevo. Con cara de desesperación siguió hablando:
-El Sire esperó un momento y al ver que Bo no hablaba, dijo a los otros: «no importa»... y con el palo le dio a Bo un golpe en un hombro... Bo se agachó; vi que le dolía. El hombre le dio otra vez en la espalda y luego movió la cabeza y los hombres que agarraban a Bo lo llevaron a un carro gigante que tenía dos jaulas muy grandes...
-¿Jaulas?
-Sí, Don Ángelo, dos jaulas...
En el corazón dolorido del viejo sacerdote ya se había asentado una resolución. Sabía lo que había que hacer y porqué había que hacerlo. Don Ángelo levantó la cabeza súbitamente mientras indicaba a Iván con la mano que parara de hablar un momento. Con voz fuerte dijo:
-Espera, Iván. ¡Rápido! Raquel, ve corriendo a la explanada y dile a Tasunka que lleve a los niños a la Gran Cabaña, al comedor. Que no recojan la pizarra ni los cuadernos ni nada... No les asustes... a Tasunka cuéntale aparte esto... Que no te oigan los niños. Tenéis que calzarlos a todos. ¡Vete ya, deprisa!... Tú, Ismael, y tú, Sabá, id a mi choza y sacad del baúl los petates pequeños... Tenéis que hacer lo que os he enseñado, y ahora de verdad. Ya sabéis, la ropa de viaje, la carne seca y lo demás... Llenad los pellejos de agua, ¡venga, venga! Ah, Tonino, ve corriendo con ellos; en la mesa de mi choza, en el cajón derecho hay dos rollos; trae aquí el de la cinta roja....
Los demás muchachos continuaban silenciosos, nerviosos y expectantes, tanto por las veloces indicaciones de Don Ángelo como por las palabras de Iván. Algunos apretaban con la mano las crucecillas de madera que les colgaban del cuello... Don Ángelo volvió a inclinar la cabeza para mirar a Iván. El chico contemplaba la escena con los ojos muy abiertos, rojos por el llanto. Su rostro iba y venía siguiendo a los que corrían por indicación de Don Ángelo. Éste se dirigió otra vez a él:
-Iván, sigue, ¿qué quieres decir con eso de las jaulas?
-Don Ángelo, el carro era muy grande y tenía dos jaulas... en una había mucha gente, todos callados y sentados. Allí metieron a Bo, le desataron y le empujaron por una puerta... Pero en la otra jaula había animales... Es lo que te he dicho antes, es como lo que nos has contado... Parecían perros, como los nuestros, pero estaban muy quietos y tenían una cabeza enorme y una boca enorme... Los pude ver bien desde donde estaba escondido: los dientes les salían por los lados de la boca, y los ojos eran muy raros... parecía que se abrían y cerraban pero se les veían los ojos abiertos siempre... Todos eran oscuros, casi negros.
-Sauriones... son sauriones -dijo Don Ángelo.
Cuando los chicos le oyeron se acentuó la expresión de miedo en sus rostros. En unos por la incertidumbre, pero otros recordaban ese nombre. Alguna vez se lo habían oído a Don Ángelo cuando éste les contaba antiguas anécdotas y les explicaba algunos de los desvaríos de los hombres en lo que denominaba «afán ridículo de querer ser como dioses»... Don Ángelo, tras un segundo de silencio respetado por Iván, continuó:
-...¡Sauriones! Pero para qué... Nadie puede controlar a esos animales... ¿Viste algo mas, Iván?
-Vi a Bo que se sentaba donde estaban casi todos, en la parte de la jaula más alejada de la otra jaula... También vi a varios hombres subidos en otros animales... De estos me acuerdo, de cuando tú nos hablaste de ellos y nos hiciste algunos dibujos: eran cabúfalos... Luego unos empezaron a gritar a otros, el que llamaban Sire se subió en uno de los cabúfalos y el carro gigante hizo un ruido extraño. Nunca había oído nada así: el ruido no paraba y unas veces era más alto y otras más bajo... Entonces el carro empezó a moverse sin que lo empujara nadie y sin tiro de ningún animal... Se fueron hacia el este, donde está el Aduar. Yo esperé un rato largo y luego vine hasta aquí corriendo lo más que podía.
El Sire abría la comitiva montado en su cabúfalo. A su lado, también a lomos de uno de esos animales, iba su lugarteniente. Más atrás algunos jinetes, todos avanzando con parsimonia mientras miraban continuamente por los alrededores. Les seguía el camión con las jaulas e inmediatamente después un par de carretas cargadas de provisiones y tiradas por mulos. A los lados del camión y de las carretas, como escoltas, caminaban a pie unos treinta soldados.
Braco, el lugarteniente, se dirigió a su jefe:
-Sire, esos dos chicos, el que hemos atrapado y el otro, no pueden vivir solos; tiene que haber cerca alguna aldea.
-Lo sé, Braco. Lo malo es que no conocemos este lugar. De todos modos no puede ser grande... el mar se huele desde aquí... Estoy harto; cada vez tenemos que ir más lejos para capturar alguna pieza. Si los imbéciles de las explotaciones cuidaran la mercancía... pero no, para ellos es fácil reclamar una y otra vez más mano de obra. Al final siempre lo consiguen y no les importa saber cuánto nos ha costado. Porque ese es el problema, Braco, que nos pagan bien pero lo que gastamos en la búsqueda de piezas válidas, eso ni lo saben ni lo quieren saber...
-Sí, Sire...
-¿Te acuerdas, Braco, de cuando éramos jóvenes? Entonces todo era más fácil... muchas aldeas y mucha gente... -el Sire se quedó pensativo un momento mientras con una sonrisa rememoraba aquellas incursiones de antaño-... y cuando nos habíamos gastado todo podíamos saquear y tomar lo que quisiéramos... Eh, Braco, aquellos eran buenos tiempos... ¿Te acuerdas del puente del Loira, aquella borrachera, cuando nos tiraron al agua aquellos campesinos?...
Los dos rieron un instante mientras Braco, entre risa y risa, le decía:
-¿Cómo no me voy a acordar, Sire?
Braco se animó con estos recuerdos. Los cabúfalos resoplaban mientras seguían avanzando al paso. A los animales no parecía importarles que sus jinetes hicieran movimientos bruscos al gesticular y reírse. El lugarteniente siguió hablando jocosamente:
-Por poco nos ahogamos... y luego, cuando nos recogieron los hombres, empapados, tú, que seguías borracho, les ordenaste a dos que nos dieran su ropa seca... Todavía me acuerdo de ellos: dos pajaritos recién reclutados en cueros vivos y secando nuestras ropas al fuego... Tenían el culo rojo de frío...
Volvieron a reír de modo estruendoso. En ese momento algo les llamó la atención: un par de sauriones se habían enzarzado durante unos segundos con la pretensión de morderse. Habían hecho un ruido considerable. El Sire y su lugarteniente dieron la vuelta para dirigirse al camión mientras indicaban a los jinetes que les seguían que no se detuvieran. Cuando llegaron a la altura del vehículo otro de los sauriones mordió las barras de la jaula. Los animales se estaban poniendo nerviosos, a pesar de que la expresión de su rostro seguía tan anodina como siempre. El movimiento de sus párpados transparentes -que siempre provocaba temor en quienes lo contemplaban- era sin embargo más rápido.
El Sire volvió a dar la vuelta y con un ligero trote alcanzó a los jinetes que iban a la cabeza y ordenó a toda la comitiva que se detuviera. Regresó de nuevo a la altura del camión y se dirigió al grupo de soldados que lo escoltaban por la derecha:
-¡Sargento!, ven aquí... Ayúdame a desmontar.
Cuando hubo bajado de su alta montura, se recolocó la capa y descolgó de su espalda la pequeña arma que llevaba. Sus ojos se posaron en una piedra grande, una roca que asomaba por el suelo y que tenía una zona lisa cubierta de musgo. El Sire se acomodó en ese trono improvisado por la naturaleza y volvió a dirigirse al mercenario:
-Sargento, los sauriones necesitan comer. Llévate a alguno de tus hombres y soluciónalo... y cuidado con las piezas sanas. Ni se te ocurra hacerme perder dinero. Mirad por si hay alguno inservible; y si no lo hay, tú y tu hombre os vais a cazar algo u os tiráis de cabeza a la jaula de los sauriones. A mí me da igual, pero arréglalo ya, ¿entiendes?
-Sí, Sire.
El sargento se dio la vuelta y a grandes zancadas se dirigió a uno de los grupos que los soldados habían formado espontáneamente apenas oyeron la orden de detenerse. Mirando a uno de ellos, un joven de gran fortaleza física, le dijo con energía:
-Tú, acompáñame.
-Sí, sargento.
-El Sire ha dicho que tenemos que echar algo de comer a los sauriones. Vamos a la jaula.
Los dos hombres se dirigieron al camión, subieron por uno de los laterales y el sargento abrió el candado que bloqueaba el cerrojo de la puerta de la primera jaula, donde estaban encerradas veintitrés personas... diecisiete hombres y seis mujeres. Todos seguían acurrucados en la parte delantera, al lado de la cabina del camión y lo más lejos posible de la otra jaula. Tres de ellos, tres varones, no estaban sentados sino tumbados de mala manera. Parecían enfermos, pero uno de ellos estaba inmóvil. El sargento le dio varias patadas en el costado. Al ver que no respondía, le dijo al soldado joven que le acompañaba:
-Este servirá. Está muerto.
El soldado se agachó delante del cuerpo y acercó su rostro al del hombre tumbado. Se percató inmediatamente de que aún vivía. Una ligerísima respiración desacompasada, acompañada de un temblor apenas perceptible lo atestiguaban. Justo detrás del hombre estaba sentado Bo. Contemplaba en silencio y con gravedad en la mirada lo que estaba ocurriendo. En ese momento, el joven soldado fijó la mirada en la pequeña cruz de madera que Bo llevaba colgada al cuello. Enseguida levantó los ojos que se toparon con los de Bo. Éstos reflejaban angustia. Algo debió pasar por el corazón del soldado, algún viejo recuerdo, una antigua enseñanza, alguna oración aprendida hace mucho... porque al cruzar su mirada con la de Bo volvió los ojos a la cruz para levantarlos de nuevo, y en ese momento Bo se dio cuenta de que el soldado estaba avergonzado.
Todavía agachado al costado del moribundo, volvió la cabeza y se dirigió al sargento que, de pie, estaba tras él:
-Sargento, este hombre todavía está vivo. No podemos echarlo a los sauriones...
El sargento puso cara de estupefacción por lo que acababa de oír. Inmediata y visiblemente enfadado contestó de modo brusco:
-¡A mí eso no me importa! No voy a ir por ahí a buscar... Pero, además, ¿cómo te atreves a decirme a mí lo que tengo que hacer, hijo de perra? ¡Vamos a echar ahora mismo ese montón de carne a los sauriones!, ¿entiendes?
El joven soldado se irguió. Era mucho más alto que el sargento. Estaba rojo de cólera. Acercó su cara a la del sargento y con los dientes apretados le dijo en voz baja:
-Mira, sargento, tú tienes esa mierda cosida ahí en el brazo, eso que dice que eres sargento... pero yo tengo lo que la naturaleza a ti no te ha dado... Como vuelvas a hablarme así, te mataré. ¿Entiendes tú eso?
El sargento dio un paso atrás con una chispa de alarma en sus ojos. El chico hablaba en serio. Se dio la vuelta con ademán de salir de la jaula y entonces el soldado comprendió que le contaría lo ocurrido a Braco... Al Sire no se atrevería a decirle nada por temor a su reacción: que le viniera uno de sus sargentos a quejarse de la insubordinación de uno de sus hombres, le podría costar caro a alguien... Al sargento, claro está.
El joven soldado sabía sin embargo que Braco era tan cruel como su jefe. Volvería con el sargento y arrojarían vivo a la otra jaula al hombre que yacía allí entre la vida y la muerte. Apenas se dio la vuelta el sargento, el soldado descolgó de su espalda el fusil y apoyando el cañón en la nuca del moribundo, disparó. En una fracción de segundo había decidido que eso era lo mejor. El estampido sobresaltó a todo el campamento. Los prisioneros dieron un respingo de terror y quedaron observando la escena con los ojos desorbitados. Muchos tenían la boca abierta, entre ellos Bo, que jamás había visto un arma semejante. Miraba el cadáver, la cabeza medio destrozada y el charco de sangre. Un nuevo cruce de miradas entre Bo y el soldado provocó en éste otro acceso de vergüenza, del que se defendió intentando hacer comprender a Bo, sólo con la mirada, que no podía haber hecho otra cosa.
Apenas se oyó el disparo, el Sire levantó la cabeza indignado:
-¡Pero! ¿quién es el maldito idiota que ha disparado? ¡Braco!, ¡tráelo aquí ahora mismo!
Estaba realmente enfadado. Tras llamar a Braco y mientras éste comenzaba a correr, el Sire, hablando en voz alta y sin dirigirse a nadie, se quejaba:
-Si hay por allí alguna aldea estarán ahora mismo corriendo... maldita sea, es que siempre tiene que haber algún...
Las últimas palabras las dijo para sí mientras seguía con la mirada la carrera de Braco hasta el camión. Los sauriones estaban más nerviosos todavía. El hambre, el disparo y el olor de la sangre habían intensificado su inquietud. Braco llegó a grandes saltos, frenó en seco y contempló el cuadro en silencio mientras el sargento, dentro de la jaula y con un movimiento de cabeza, le indicaba que el autor del disparo había sido el soldado que estaba a su lado. El lugarteniente del Sire iba a abrir la boca para hablar cuando volvió su rostro en dirección a la jaula de los sauriones. Miró el cadáver y entonces gritó imperiosamente a los dos hombres:
-¡Echadles ya esa carroña! ¡Ya!
El sargento abrió la puerta mientras el soldado agarraba el cadáver por las piernas y comenzaba a arrastrarlo. Los prisioneros observaban con temor el rastro de sangre... Con la puerta de la jaula abierta, el soldado bajó a tierra siguió arrastrando el cadáver hasta poder echárselo al hombro. Lo hizo de espaldas a la puerta, de modo que la cabeza del cuerpo quedaba colgada hacia atrás. La sangre goteaba. El fusil colgaba del otro hombro.
El sargento echó el cerrojo, puso el candado y andando unos pasos descolgó una escalera metálica que estaba enganchada a uno de los laterales del camión. Unos pasos más y volvió a incorporarse a la plataforma, en la parte trasera, con cuidado de no acercarse a los barrotes de la jaula de los animales. Asentó un lado de la escalera en la franja de la plataforma que quedaba libre hasta el lugar en que se apoyaba la jaula, y luego la dejó caer hacia delante hasta que la parte de arriba de la escalera dio con el techo del armatoste metálico que guardaba a los sauriones. El techo era alto y de madera. Los sauriones no podían llegar hasta allí con sus torpes saltos. En la parte central de ese techo había una trampilla que se abría hacia fuera. El sargento la abrió. El joven y corpulento soldado, con su macabra carga al hombro, ya estaba subiendo por la escalera. Lo hacía con una sola mano mientras que con la otra sujetaba el cuerpo. Cuando llegó arriba, se acercó a la trampilla y arrojó el cadáver por ella...
Los siete sauriones se abalanzaron sobre el cuerpo. Sus poderosas mandíbulas entraron en acción y comenzaron a despedazarlo. Los huesos se quebraban produciendo ruidos espantosos... Incluso el cráneo fue pulverizado por las fauces de uno de los sauriones.
Los prisioneros se acurrucaban entre ellos aún más. Muchos volvían la cabeza horrorizados; otros contemplaban la escena como hipnotizados. Algunos cerraban los ojos. Bo cerró los ojos y agachó la cabeza. Hacía nada de tiempo que estaba pescando con Iván. Todo transcurría como otras veces. Había alegría en esa comunidad. Cierto que también habían sufrido, pero esto era totalmente diferente. En un abrir y cerrar de ojos se había encontrado inmerso en un mundo que no conocía... Aquellas vestiduras, las armas, los animales, los gritos y golpes, la crueldad... Bo estaba confuso. Rezaba. Como destellos aparecían en su mente fragmentos de las muchas conversaciones que Don Ángelo había tenido con ellos. El sacerdote no quería que se encerraran de modo egoísta en su tranquila comunidad. Procuraba que los muchachos no conocieran la rutina ni el aburrimiento mediante una sabia pedagogía que armonizaba la vida interior, la gratitud a Dios, con el trabajo duro y toda clase de experiencias en el entorno natural en el que vivían. Experiencias que a menudo eran arriesgadas físicamente.
También la formación que les daba era fundamental. Les enseñaba de todo. Y en ese todo, Don Ángelo había incidido siempre en intentar mostrarles que la vida era un verdadero combate por el amor, que su universo no acababa en la comunidad, en La Casa, ni en los amigos del vecino Aduar, ni en los personajes de paso que eventualmente habían conocido. Había un mundo fuera, lleno de sufrimientos provocados por los hombres, de injusticias. Como siempre. Un mundo lleno de gente a la que amar. Buenos o malos, todos podían ser amados...
Bo lo estaba experimentando de golpe y de un modo atroz. Rezaba con intensidad, rezaba con el recuerdo de las palabras de Don Ángelo. Recordaba lo que les contaba de muchos santos que habían vivido situaciones parecidas a la que ahora estaba viviendo él...
Bo se sobresaltó una vez más. Con los ojos cerrados, sumido en ese otro mundo real mientras oía el ruido infernal de los sauriones al despedazar a aquel hombre, no vio al joven soldado desplomado al lado de la jaula de los prisioneros. Tras bajar del techo de la otra jaula oyó la voz imperiosa de Braco:
-¡Tú! ¡Ven aquí!
El soldado se puso delante de su jefe y éste, de improviso, le golpeó en la cara con el dorso de la mano derecha cerrada. El revés fue brutal; el joven cayó al suelo mientras de su nariz y sus labios brotaba sangre... El sargento, a un lado, sonreía maliciosamente.
-¡Levántate! -le gritó Braco- ¡Pedazo de imbécil!, ¿por qué has disparado? ¿no sabes que has podido ahuyentar las piezas?
El soldado se levantó. No había temor en su cara. Sostenía con dureza la mirada de Braco cuando éste le volvió a gritar:
-¡Ven conmigo!
Y, situándose detrás de él, le empujó por la espalda. Braco llevó al muchacho a presencia del Sire. En otras circunstancias éste le hubiera matado allí, en ese instante, pero del mismo modo que ahora escaseaban las piezas, también tenían dificultades para encontrar mercenarios... y más con la fortaleza de ese soldado. Esto es lo que frenó al Sire.
-¿Por qué has disparado? -no esperó contestación porque no quería oírla- Si esto tiene consecuencias, si me haces perder dinero, te despellejo... ¡Braco!, que le den veinte palos... pero no le rompáis nada. No nos sobran los hombres... Y tú... más tarde hablaremos de tu paga.
El chico aguantó los veinte golpes que le propinaron dos de sus compañeros con una vara. Su espalda sangraba. Después le dieron su ropa y su arma. El Sire miraba desde cierta distancia. Inmediatamente gritó:
-¡Bueno, basta de tonterías! Nos vamos. Braco, ayúdame a montar.
El camión se puso en marcha y la comitiva continuó con el mismo orden con el que habían llegado hasta ese lugar.
Tonino venía jadeando con el rollo de la cinta roja en la mano. Don Ángelo le hizo señas con la mano para que no corriera:
-Tranquilo, tranquilo, Tonino. Perdona por haberte hecho correr. Lo siento. Vámonos todos a mi choza... dejad las azadas aquí mismo.
Los muchachos seguían silenciosos. Depositaron las herramientas en el suelo y caminaron detrás de Don Ángelo. En ese momento oyeron un estampido lejano. Los chicos nunca habían oído nada igual. Claro está que conocían los enormes estampidos que producía la naturaleza; habían escuchado muchas veces el poderoso sonido de los truenos. Pero esto no era igual. Después de todo lo que acababan de oír no pudieron dejar de relacionar ese ruido extraño con los recientes sucesos. Levantaron la cabeza al unísono, preocupados. Don Ángelo sí sabía de qué se trataba. Apretó los dientes y sin volver la vista atrás dijo:
-¡Vamos, deprisa!
Llegaron a la choza y Don Ángelo les pidió que se sentaran; ellos se fueron instalando en el suelo. Antes de que hubieran terminado de acomodarse, Don Ángelo, sin dirigirse a ninguno en especial, dijo:
-Por favor, que alguno de vosotros avise a los demás, que dejen lo que están haciendo y que traigan a los niños... Quiero que estéis todos.
Silas, que estaba a punto de sentarse junto a la puerta de la choza, se incorporó de un salto y salió a buscar a los otros. Primero corrió hacia la despensa; allí estaban Ismael y Sabá. Tal como les había indicado Don Ángelo, habían cogido los petates y ahora estaban afanados en llenarlos como se les había enseñado para casos de emergencia. Todavía no sabían que esta iba a ser una emergencia definitiva. Silas se asomó a la puerta de la cabaña almacén y les gritó:
-¡Don Ángelo quiere que vengáis a su choza! Luego terminaremos esto entre todos.
Los dos chicos obedecieron de inmediato mientras Silas emprendía la carrera de nuevo, esta vez en busca de los niños y los dos compañeros que los custodiaban. Los seis pequeños ya estaban calzados con sus sandalias. Parecían alegres, aunque los más mayores, un niño y una niña que eran mellizos y que tenían diez años, miraban estas idas y venidas y esta ruptura brusca de su ritmo diario con algún recelo en la mirada.
Silas advirtió a Raquel y a Tasunka de que tenían que ir a la choza de Don Ángelo, donde estaban todos, y de que trajeran a los niños.
Cuando Silas apareció por la entrada de la choza, Don Ángelo levantó la cabeza de la mesa. Habían pasado sólo unos minutos pero no habían perdido el tiempo: Tonino estaba al lado de Don Ángelo y éste había extendido el rollo sobre la superficie de la mesa.
El sacerdote se dirigió otra vez a Silas y a Raquel, que estaba justo detrás de su compañero:
-Entrad. Decidle a Tasunka que los niños se sienten fuera, al lado de la puerta, y que él se siente ahí, en la entrada. Así puede vigilar a los niños y escucharnos a nosotros.
Ya estaban todos... todos, menos Bo. Los niños se sentaron: los hermanos Voilov y Marinova, Tosawi, Sara y los dos más pequeños, Francesco, que tenía seis años, y José, de sólo cinco.
Al lado de Don Ángelo seguía en pie Tonino, Tasunka en la puerta y sentados como podían en el breve espacio libre que tenía la choza, los demás: Picolino, Iván, Raquel, Silas, Ismael, Sabá, Goran, Miriam, Doménico, Rodín, Edita, Baruc, Magdi, Mikel, Kizito, Lí, y el mayor de todos, Yuri, que ya tenía dieciséis años...
Tres chicas y dieciséis chicos, cuatro niños y dos niñas... la ausencia dolorosa de Bo y la presencia misteriosa de Saul y Moha, los dos compañeros y hermanos de todos que habían muerto tiempo atrás. Esta era la comunidad que tenía por cabeza al viejo Don Ángelo.