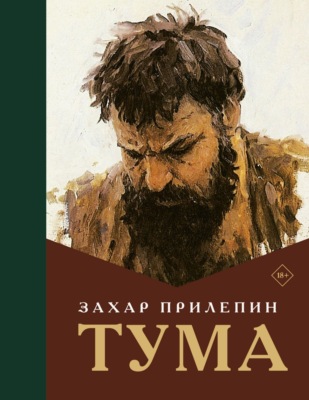Kitabı oxu: «Animales disecados»
Animales disecados
Juan Carlos Gozzer

Diseño e ilustración de cubierta: Diego González
© Juan Carlos Gozzer, 2016
© Punto de Vista Editores, 2016
http://puntodevistaeditores.com
info@puntodevistaeditores.com
ISBN: 978-84-15930-89-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Índice
Biografía del autor
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciseis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidos
Veintitres
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Biografía del autor
Juan Carlos Gozzer. (Colombia, 1975). Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Los Andes (Bogotá) y master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia (Italia). Nómada de profesión, pasó los últimos 13 años entre Madrid, Barcelona e Italia. Actualmente reside en Sao Paulo, Brasil, donde es director general en la consultoría de comunicación española LLORENTE & CUENCA en Brasil. Animales disecados es su primera novela.
Uno
La luz tímida y triste de esa mañana de domingo se colaba con esfuerzo por los cristales de La Soledad cuando Javi abrió sus ojos y alcanzó a distinguir la silueta borrosa de Antonio que pasó de prisa frente a la puerta. Durante los días sucesivos se preguntaría si esa imagen no habría sido un espejismo de su resaca.
—Sudaca de mierda —murmuró al tiempo que reunía las fuerzas necesarias para levantarse de la barra donde se había dormido entre charcos de whisky y vasos vacíos.
Encendió la cafetera y, mientras esperaba, escarbó entre los ceniceros hasta encontrar un cigarrillo a medio fumar. Poco a poco, el olor penetrante del café empezó a mezclarse con el aire pesado de triste trasnocho, arrepentimiento y colillas aplastadas. Con movimientos lentos y lastimosos, Javi corrió las cortinas y abrió la puerta para que entrara un poco de luz y aire nuevo. No existe nada más triste que un bar durante el día, pensó.
La Soledad era un bar pequeño con ventanales y cortinas hacia la calle del Pez, la misma por la que pasó Antonio cuando Javi apenas se despertaba. Un salón, una barra, algunas pocas mesas con sus sillas de aluminio y cojines de cuerina roja y un póster de Desayuno con diamantes, firmado por George Peppard —regalo de Jhonny B.—. Un local de pocos clientes, ninguno fiel, que se mantenía quizás por la tozudez de Walter Alabama y la indiferencia continua de Javi, que ejercía de camarero, barman y administrador ocasional por un sueldo de miseria que complementaba con continuas dosis de alcohol gratis.
Javi se sirvió una taza generosa de café y lo mezcló con un último trago de whisky que Helena había dejado la noche anterior en el fondo de una botella de Jack Daniels.
Como solía sucederle todos los domingos, no tenía ganas de hacer nada. Con el sabor duro del café que le bajaba por la garganta, intentó elegir un disco entre los muchos que se apilaban en desorden, en un rincón de la barra, pero el dolor de cabeza le hizo desistir. Todo olía muy mal y había demasiado desorden para tan pocos clientes y un camarero.
—A la mierda —dijo—. Me largo.
Sin embargo, no tenía a dónde ir. Y menos un domingo en medio de un frío anticipado de otoño que caía como un latigazo de soledad sobre Madrid.
Javi era un barman que hacía cócteles regulares con alcohol adulterado y creía en muy pocas cosas más allá de su propia autocompasión y su tristeza de ecos y abismos. Vivía con un mal humor crónico amparado en el silencio ajeno de los camareros, esos eternos oyentes que nunca tienen nada que contar. Su figura delataba una vida sedentaria de barra de bar: un cuerpo subutilizado que sobrepasaba los treinta años, que acumulaba cebada de cerveza mezclada con la grasa propia de las frustraciones y objetos que se olvidan en algún lugar del paso de los años.
Tampoco tenía familia conocida. Tal vez un par de amigos que mencionó alguna vez. Y a Helena, claro, a quien conoció en La Soledad hacía casi un año. A la que amaba en silencio entre celos y odios. Todo por esos mechones de pelo rizado que le rozaban los hombros y por esa forma de pararse sobre la barra a bailarle todos los tristes discos que ambientaban las noches de La Soledad. Por sus ridículas fantasías de viajes y sus películas a medio comenzar y sin terminar.
Cuando Helena apareció por primera vez en el bar, le dirigió un mirada austera y le dijo que si eso era La Soledad, era poco lo que ella podía esperar de la vida o incluso del amor.
—El amor, Javi, es la continua huida de la soledad. Por ende, es algo que siempre te será esquivo —le dijo al cabo de algunas copas.
¿Y ella qué diablos podría saber si lo acaba de conocer? El nombre del bar no lo había puesto él, sino un tipo conocido como Walter Alabama, un gringo que Javi conoció cuando trabajaba en El Imperfecto.
Alabama, quien aseguraba haber estudiado Letras en Berkeley y hablaba en español con bastante dignidad, llegó a España huyendo en silencio de las preguntas que se acumulaban en San Francisco y a las que no quería dar respuesta.
Según Javi, Walter se había largado a Madrid a gastarse sus últimos muchos dólares en los bares en los que nunca estuvo Hemingway. Por eso llegó a ese pequeño local junto a la Plaza Mayor a beber mojitos a quince mil kilómetros de distancia de La Habana, y a contarle a Javi la absurda historia de sus padres en San Francisco y las falsas razones de su viaje. Viaje que de repente parecía dejar de serlo, pues el gringo se había quedado estancado en Madrid sumido en la rutina inquebrantable de los discos continuos de El Imperfecto.
Y a ese ritmo era de esperarse que alguien como Alabama se percatara, tarde o temprano, de que todo comenzaba a ser tan igual como siempre lo había sido. Ese ciclo soporífero al que Javi era totalmente indiferente.
Una tarde de comienzos de septiembre, cuando el cansancio del verano ya hacía mella en el cuerpo, Walter llegó a El Imperfecto y le propuso a Javi que abrieran su propio bar para gastar así sus últimos dólares. A Javi la idea no le pareció mala, igual, no era su dinero. Aun así, Walter Alabama le dijo que fueran socios y así se fueron, sin saber muy bien porqué, a meterse de lleno en La Soledad.
Fue más o menos por aquella época cuando apareció Helena. El bar estaba recién inaugurado y los clientes era escasos. Pero a ella ese nombre la atraía como si fuera un poderoso imán. Quizás porque le recordaba un poco a sí misma y a la vida que, en la lotería del destino, le había tocado vivir. O, tal vez, simplemente le hacía recordar algún rincón de su Bogotá de olvidos.
Helena Bastidas cruzó el umbral de la puerta con paso decidido y miró a los dos hombres que fumaban mientras tomaban un café junto a la barra. Ambos se callaron y le devolvieron la mirada de manera impertinente. Ella se sentó, ordenó un café con leche y ahí comenzó la historia que Javi habría de recordar con cierto cariño, junto a Italo Torrisi y su ayudante Arcas, frente a una botella de grappa Nardini cuando todo terminó. Esa tarde, fuera de La Soledad, caía una insólita llovizna que parecía baba cayendo del cielo bajo la tristísima voz de Jhonny Hartman.
En poco tiempo, pasó lo que debía pasar y que resultaba lógico desde ese primer encuentro. Helena creyó enamorarse de Walter Alabama, de sus historias en San Francisco y de toda esa artimaña de galanes baratos pero inevitablemente atractivos y viajados por el mundo. Alabama descubrió que Helena podría ser ese bálsamo temporal a sus heridas mientras, Javi, en medio de ese intento colectivo de felicidad, descubrió que su humor comenzaba a hacerse añicos tras la barra de La Soledad.
Javi dio un último sorbo al café ya frío y endulzado con whishy que le quedaba en la taza, mientras el sol de ese domingo de otoño que entraba a través de los cristales de las ventanas barría con todo lo que encontraba a su paso.
Sonrió. Un poco nada más. Solo y casi a escondidas, mostró sus dientes amarillentos y desordenados. Una sonrisa escasa, pero suficiente para darse cuenta de que lo hacía por Alabama y por Helena. Por Helena siempre, por todo lo que la amaba en silencio y porque no había tenido el valor o la oportunidad de protegerla.
Dejó la taza vacía sobre la barra, cerró todo con un afán extraño y salió a la calle. Una brisa fría le corrió por las mejillas sin afeitar. Ese aire nuevo de ciudad vieja le inundó los pulmones y se sintió bien, extrañamente bien, para un domingo y para esa resaca de tristezas y soledades a la que estaba tan acostumbrado.
Remontó la calle del Pez hacia el piso de Helena. Si ya Antonio se había marchado, era posible que pudieran hacer algo juntos. Tal vez ir al Rastro, a comprar algo de ropa usada y maloliente. A Javi le hacía falta un buen abrigo para ese otoño que se anticipaba inusitadamente frío. Quizá podrían comer juntos en ese lugarcillo paquistaní y de buen precio que estaba en Lavapiés.
El dinero escaseaba en sus bolsillos y eso lo molestaba más que nada. Le habría gustado invitar a Helena a un buen sitio. No estaría mal ducharse, vestirse de una manera un poco más digna y sentirse una persona normal, pensó.
Encontró el portal del edificio de Helena entreabierto y mientras subía por las escaleras estrechas y empinadas, se palpó los bolsillos y comprobó que se le habían acabado los cigarrillos. Maldijo entre sus dientes amarillos y desordenados la mala suerte que solía acompañarle. Resignado, se detuvo frente a la puerta del piso de Helena, el 3ºC, y tocó el timbre una, dos y tres veces sin obtener respuesta alguna.
Se sentó sobre uno de los peldaños de las escaleras a esperar como si fuera un perro fiel, mientras pensaba a dónde se habría ido Helena a esa hora de la mañana.
Quizás había salido a comprar algo para el desayuno, se mintió. Una vez más dejó entrever sus dientes amarillentos y desordenados al imaginarse una tortilla recién hecha y un buen zumo de naranja. Tal vez traería El País bajo el brazo y ambos se tumbarían sobre la cama a leerlo y, como los gatos, aprovecharían los tímidos rayos de sol de ese otoño de exilio.
El golpe seco del portal reavivó sus esperanzas. Sintió una respiración cansada y el chirrido de la madera de los peldaños de la escalera. Escuchó también el ruido plástico de una bolsa que Helena traería en sus manos.
Pero no era Helena, sino el vecino del cuarto o quinto piso que siguió con pan, leche y huevos en una bolsa de plástico blanca, sin siquiera mirarlo o saludarlo o verle esa cara de hambre y de rabia.
Preso de los nervios, golpeó la puerta con el puño bien cerrado, lo suficientemente fuerte para que se oyera en todo el edificio. Alguien en el piso de arriba se asomó con una evidente mueca de disgusto.
—¡Joder, que no ves que no hay nadie, deja de hacer ruido, gilipollas! —le gritó.
Con la rabia y el hambre arañándole el estómago, Javi habría podido subir y darle un par de golpes al vecino entrometido que seguramente tendría su estómago lleno, el sabor a café en la punta de la lengua y el suplemento deportivo de El País esperándole en el sillón.
—¡Que te den! —le respondió antes de darse por vencido.
Bajó resignado y se detuvo un instante en el portal del edificio. Maldijo una vez más y se cagó en mil cosas. Miró hacia ambos extremos de la calle y no encontró ni un rastro de Helena. No supo qué hacer. No tenía a dónde ir. Solo sentía los embistes del hambre en la boca del estómago, resequedad en los labios y rabia por todas partes.
—¡A la mierda! —dijo—. He de entrar aunque tenga que tumbar la puñetera puerta.
Envalentonado por una decisión que creyó ser la más acertada, subió de nuevo por la escalera, pisando fuerte y deseando encontrarse otra vez con el vecino del piso de arriba para responderle como se merecía. Se detuvo nuevamente frente a la puerta de Helena y tocó el timbre. Una, dos y tres veces más.
Golpeó la puerta con fuerza y cuando finalmente se convenció de que nadie le respondería, intentó abrirla con una tarjeta de crédito tal y como viera en las películas. Forcejeó, sudó y asomó la lengua entre los labios. Se contorsionó un poco más pero lo único que obtuvo fue una tarjeta rota.
Solo pensaba en entrar. Quería tomar algo del refrigerador —un zumo, una cerveza o inclusive agua— y recostarse sobre la cama. Podría encender la pequeña tele y ver la programación de domingo, pero sin Liga. Dejarse caer sobre el colchón mullido a pesar de tener que soportar los humores viejos y retorcidos de Antonio y Helena y adormecerse con el sonido vacío de los anuncios de refrescos, compresas o algún coche que nunca tendría.
Decidido y cansado, tomó un pequeño impulso y descargó su cuerpo sobre la puerta con la fuerza suficiente para romper la cerradura y dejarla abierta de par en par.
—¡Hostia, gilipollas! ¿Que no vas a dejarnos en paz? ¿Quieres que llame a la policía? —gritó el vecino del piso de arriba interrumpiendo ese pequeño momento de júbilo.
Movido por una rabia ciega, en apenas dos zancadas, Javi alcanzó el rellano del piso de arriba y se encontró con el dueño de la voz que lo increpaba. Sin mediar palabra, le asestó un golpe tan bien dado que un único ruido fuerte y seco terminó por callar el edificio. El hombre trastabilló y soltó el suplemento deportivo que intentaba leer.
—Si me vuelves a decir algo, subnormal, te rompo la cara otra vez.
Con un pírrica satisfacción en el rostro, bajó y entró al piso de Helena pensando únicamente en alcanzar la cama. Por un instante miró hacia el refrigerador y deseó algo más frío que le calmara la resaca.
No era tanto la sed como la falta de cigarrillos lo que le molestaba. Empezó a rebuscar entre algunos cajones y encontró un Ducados viejo y amarillo que Walter habría olvidado. Lo encendió como si fuera un trofeo digno de exhibirse y se dejó caer sobre el colchón viejo que escupió un tufo a sexo que le entró por la nariz con fastidio. También había un aroma tenue de sangre fresca, a mujer muerta y a tristeza asesinada. Pero Javi, era de esperarse, no lo sintió.
Recostado sobre la cama, encendió la tele para sentirse acompañado mientras miraba las manchas de humedad y suciedad pegadas al techo. Poco a poco se adormeció, en posición de ronquido, pensando en una tortilla de patatas, un zumo de naranja y la piel de Helena sobre la suya.
Cuando despertó, se sintió desorientado. Se restregó los ojos y quiso saber la hora pero no insistió: no tenía ningún reloj cerca. El Ducados se había apagado en el cenicero y por poco hubiese podido ocasionar un incendio de haber caído sobre la cama.
Se sentó, tosió y pasó una de sus manos sobre el poco pelo que le quedaba. Estuvo así un buen rato, pensando qué hacer y cuánto habría dormido, con la mirada perdida en el vacío. Le habría gustado despertar y ver a Helena allí.
Con el sabor amargo y reseco del tabaco atravesado en la garganta, se levantó de la cama y caminó hacia el refrigerador con paso ingenuo.
Solo quería una cerveza, nada más. Como un cordero inocente, se acercó, estiró el brazo y agarró la manija del refrigerador con la mente aún desubicada por el sueño diurno. Al abrirlo, se topó con un cuadro que no supo entender.
—Pero, ¿qué coños le ha pasado a Helena que se ha comprado toda la carne de Madrid? —dijo en voz alta repitiendo lo primero que la estupidez le sugirió.
Empezó a revisar entre algunas verduras y frutas lo que guardaba en realidad el refrigerador y descubrió los trozos del cadáver entre puerros y tomates. Ya no necesitó abrir el congelador para encontrar lo demás.
Ahí estaba todo, completo, pero desmontado. Javi palideció y sintió unas ganas enormes de vomitar. Corrió hacia el baño pero solo escupió el sabor del Ducados dentro de su estómago vacío. Regresó a la cama y se tomó la cabeza con las dos manos.
No pensaba en nada. Tenía la mente tan en blanco que sin saber bien porqué, se levantó y salió presuroso del apartamento; apenas pudo recostar la puerta, pues la cerradura estaba rota. Para entonces ya se había arrepentido de haber entrado.
Regresó a la calle con la triste seguridad de que no tenía a quién recurrir y que la única a quien quería ver no iría a ningún lugar a menos que alguien encontrara el manual de instrucciones apropiado para armarla de nuevo.
Sobre la calle del Pez tampoco había mucha gente. Con la mente hecha un ovillo de callejones sin salida, caminó sin rumbo lo más rápido que pudo y terminó en el Rastro mirando abrigos para ese otoño que se anticipaba bastante mal.
Ese día, el mercadillo de ropa usada y trastos viejos estaba repleto y Javi apenas se dejaba llevar por la muchedumbre que se movía de un lado a otro.
Ajeno a la realidad que lo había atacado de golpe, terminó por regatear un abrigo de segunda mano que igual no pensaba comprar. Nunca compraba nada. Solía decir que todo estaba muy caro y que por ese dinero conseguiría algo mejor, pero la verdad es que nunca tenía el dinero suficiente.
Cuando salió del Rastro, de regreso al frío que llegaba con la tarde, fue incapaz de calcular cuánto tiempo había pasado.
—¡Me cago en la puta! —dijo, cruzando los brazos mientras trataba de calentarse un poco de camino hacia la Gran Vía.
Las bombillas del pequeño Broadway madrileño se encendían cuando Javi volvió a pensar en Helena. En ese momento el corazón se le apretó y sintió un dolor de rabia verdadera. ¿Cómo podía imaginar que lo que le había dicho la noche anterior era cierto? ¿Acaso no estaba demasiado borracha?
Sintió ganas de llorar como un niño desamparado bajo su figura medio calva, medio vieja y completamente solitaria.
Como era su costumbre no sabía qué hacer. Y como era muy normal en él, tomó la decisión más estúpida de todas —o la más sabia—: se metió las manos en los bolsillos y sacó un billete muy arrugado que extendió a una mujer entrada en carnes que estaba tras el cristal de la taquilla.
Compró una entrada para ver a Meg Ryan, la mujer de sus sueños. La única que siempre tenía preparada una sonrisa exclusiva para él del tamaño de una pantalla de cine, bajo esos ojos azules en los que cualquier mortal bajo el Olimpo de Hollywood podría vivir para siempre. Eso era todo lo que necesitaba: una sonrisa de pésame y el cambio suficiente para comprar unos cigarrillos después de la película.
Al encenderse las luces, el sollozo contenido de Javi se mezcló con un odio repentino hacia Alabama. En su vida había estado más solo y abandonado.
A la salida, compró un paquete de Fortuna e inmediatamente encendió un cigarrillo. Lo fumó con ganas, sin querer dejarle nada al aire. Ya no tenía nada más en los bolsillos, salvo una simple moneda. Solo una, nada más.
La miró con la misma tristeza con la que fumaba el Fortuna. La tomó entre sus dedos duros y amarillos y la dejó caer por la ranura del aparato. Apretando los dientes, marcó un número que, de todas formas, era gratuito.
Cuando escuchó la voz carrasposa de lo que parecía ser un hombre mayor al otro lado de la línea, se derrumbó.
—¿Hola? ¿Policía? Todo ha terminado. ¡Me cago en Dios!