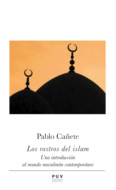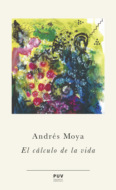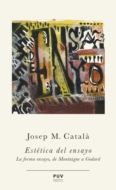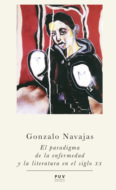Kitabı oxu: «Disenso y melancolía»



Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Luis Bautista Boned, 2022
© De esta edición: Universitat de València, 2022
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 – 46010 València
Diseño de la colección: Inmaculada Mesa
Corrección y maquetación: Letras y Píxeles, S. L.
ISBN (papel): 978-84-9134-918-1
ISBN (ePub): 978-84-9134-919-8
ISBN (PDF): 978-84-9134-920-4
Índice
INTRODUCCIÓN
1. EL INTELECTUAL MODERNO: LA MELANCOLÍA DEL HOMBRE DE LETRAS
El sentimiento de desorden
Les mots sur les choses: el lenguaje remplaza la realidad
La interiorización definitiva de la subjetividad
Los anhelos de purificación
Filósofos y letrados en el entresiglo del XVIII y XIX. Los verdaderos protointelectuales
2. DE CAPARAZONES Y COSTRAS. EL ESTADO Y LA CONCIENCIA COMO OBSTÁCULOS EN LAS OBRAS TEMPRANAS DE UNAMUNO Y ORTEGA
El nacimiento del intelectual en España
«Vieja y nueva política» y En torno al casticismo: irreductibles nación y Estado
Nuevo mundo y «Ensayo de estética a manera de prólogo»: problemas de conciencia
3. AUTONOMÍA, COMPROMISO, DEPENDENCIA. FIGURACIONES Y FUNCIONES DEL INTELECTUAL MODERNO Y POSMODERNO EN ESPAÑA
Tipología del intelectual moderno
Las figuraciones del intelectual español. Nacionalistas, liberales y comprometidos
El lento y cuidadoso resurgir del intelectual liberal y comprometido durante el franquismo
El engañoso atisbo de una Falange liberal
Los sucesos de 1956: la primera reacción intelectual antifranquista
La crisis universitaria de 1965. Desarrollismo y oposición antifranquista: un tablero confuso
El pragmatismo como salida
Dialécticos, analíticos y neonietzscheanos. El campo filosófico entre la queja dogmática, el pragmatismo sumiso y el desafío aparentemente inane
Cultura y contracultura frente al tablero político Transición dudosamente normalizadora
Transformaciones del intelectual. Crisis de sus figuraciones y funciones modernas
4. CCT: CONTRA LA CULTURA DE LA TRANSICIÓN
Un árbol caído (2015), de Rafael Reig. Enésimo retrato agonista de la Transición
CT: la recurrente condena de la Transición
La CT en su contexto
El intelectual en su contexto
5. EL MAÑANA VACÍO. LA FALTA DE COMPROMISO LITERARIO E INTELECTUAL CON LA MEMORIA EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA
El vano ayer en el mañana vacío: cuando el pasado condiciona el presente
La estrategia posproductiva de El vano ayer. De la falsificación histórica al testimonio ficticio
El vano ayer como denuncia de las continuidades del franquismo en democracia
Continuidades simbólicas y discursivas
La impostura: otro abuso de la (pos)memoria
6. A VUELTAS CON EL INTELECTUAL COMO EDUCADOR O LIBERADOR DE LA ENERGÍA DEL CUERPO SOCIAL
El enésimo retorno a la Ilustración
El cuerpo social de Marina Garcés
Contratos y precontratos sociales. La precariedad en Marina Garcés y Judith Butler
La fragilidad de la moderna tesis de la excepcionalidad humana
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
En 2011 Jordi Gracia escribió un panfleto titulado El intelectual melancólico, aunque él habría preferido llamarlo Panfleto contra el prestigio de la melancolía entre los intelectuales aquejados del síndrome del narciso herido (2011: 11). Apuntaba, sin dar nombres, contra la prestigiosa costumbre del mandarinato de refugiarse frustrado en la queja y en el nombre propio que todo lo sabe, todo lo adivina, pero al que nadie presta atención. La crítica, escrita en España, parecía dirigida a autores como Jordi Llovet, que nos explicó en Adéu a la universitat (2011) que había abandonado la academia porque nadie hacía caso ya de las enseñanzas que un humanista altamente cultivado pudiera ofrecer a la sociedad, en la línea de los lamentos de Javier Marías un año antes, cuando publicó en volumen una selección de artículos propios que habrían alertado inútilmente contra la crisis económica antes de que se produjera: Los villanos de la nación (2010). El intelectual sería «reserva moral» y «arcilla política» de la sociedad, un depósito de valores con los que se podría modelar al benévolo soberano dispuesto a escuchar y aplicar el consejo del sabio. Ficciones todas ellas, señaló con sorna Antonio Valdecantos en El saldo del espíritu (2014), porque seguramente no tiene las claves de mejora inmediata de la sociedad, y desde luego nadie las escucha.
Se trata en realidad de la viejísima actitud (proto)intelectual del que cree saber la respuesta, gracias a la reflexión y al bagaje cultural que le permiten elevarse por encima de la aglomeración cotidiana, como señaló Rolland (1915) hace más de un siglo. Viejísima actitud del que cree conocer la receta para crear una sociedad perfecta, pero al que nadie hace caso y debe refugiarse, frustrado, en sí mismo o en la cerrada comunidad de sus semejantes, la clerecía de los hombres de letras, su voluntaria e inalienable república. El intelectual se queja, luego existe, dijo burlonamente Valéry. O, mejor dicho, escribe su queja en primera persona, una queja que incluye con descaro cualquier asunto, como apuntó también recientemente Sánchez-Cuenca: La desfachatez intelectual (2016), y se molesta si nadie la lee ni escarmienta.
El intelectual se sitúa a la cabeza de la sociedad, de cuyo orden disiente, e intenta, sin éxito, reformarla. Y es esa falta de efectividad de sus avisos lo que lo conduce a la melancolía. Se sitúa, decía, a la cabeza de la sociedad como una luz que ha de guiar al resto hacia un destino que él mismo desconoce, porque su meta, su anhelo, se basa en la nostalgia de un orden perdido desde el inicio de la cultura occidental. Desde que Adán mordió la manzana y notó que su sangre se oscurecía, invadida por la bilis negra, por la melancolía que apagó la luz de sus ojos. Así lo explicó Hildegarda de Bingen en Causae et curae, en la baja Edad Media. Porque la melancolía parece estar en el origen del disenso intelectual y se convierte además en la meta de su ineficaz periplo reformista.
Hay un sustrato teológico en la humanidad occidental a la que apelará frecuentemente el letrado, crédulo o incrédulo, mucho antes de nombrarse intelectual. Ese sustrato inalcanzable se identifica con un orden perfecto del que se siente cada vez más alejado, sobre todo a raíz de la interiorización definitiva de la subjetividad, que lo aleja de un logos óntico (así lo llamó Taylor en Sources of the Self, 1989) o un orden onto-teólógico (Schaeffer: L’Art de l’âge moderne, 1992). La melancolía se agudiza entonces como sensación de pérdida y búsqueda incesante que genere una sociedad perfecta, que no pasa, en la mayoría de los casos, de ser una utopía imaginada en soledad.
Porque la sociedad, para el letrado, fatalista, siempre ha sido imperfecta, y por eso disiente de ella. Y pocas veces los príncipes y los gobernantes han escuchado al sabio y le han permitido intervenir para modificarla, para elevarla. Así, el intelectual se acostumbró a quejarse del mundo, y a redoblar la queja por su incapacidad de modificarlo, por culpa, normalmente, de regímenes diversos, pero casi todos ellos sordos a sus recomendaciones. Lo ha señalado Pinker en Enlightenment Now (2018), realzando con excesivo optimismo las mejoras que ha aportado el progreso a nivel global, y mofándose de la posición fatalista de letrados y científicos sociales. Pinker se acoge a la teoría de las tres culturas, desarrollada sobre todo por Wolf Lepenies (1994), que ya señaló la naturaleza doliente del letrado y la opuso al optimismo del científico.
La relación del sabio, del letrado, del intelectual, puro y espiritual, con su cuerpo también ha sido siempre compleja, y esa dificultad se ha trasladado con frecuencia a la organización social, en la que figuraba, o mejor se autodesignaba, como guía del resto. Esta será otra de las claves fundamentales de este estudio. Es relativamente fácil, aunque se corre el riesgo de caer en la simplificación y el abuso, apelar a lo que Jean-Marie Schaeffer denominó la «thèse de l’exceptionnalité humaine» (2007) para refrendar este modelo. Para el filósofo francés, la modernidad, vía Descartes, ratifica el «dualismo ontológico» a nivel terrenal (la separación entre cuerpo y alma, que se laiciza en mente o conciencia) y la «ruptura óntica», que establecía una frontera estricta entre lo humano y lo animal. Conjugadas, la ecuación tenía el siguiente resultado: mente = humano; cuerpo = animal. El esfuerzo del sabio, el letrado o el filósofo, todos ellos protointelectuales consistía en ocupar el polo humano, y por tanto el racional, minimizando o anulando el cuerpo, considerado casi como un mecanismo. Sus esfuerzos por elevarse por encima de sus pasiones y emociones podían traducirse en un parejo anhelo por elevar al cuerpo social hacia la pureza racional moral que él, el sabio, representaba. La mente, lo humano, guiando al cuerpo, animal.
Es una lectura reconocible en el frecuente posicionamiento del intelectual en la esfera espiritual, desligada de la realidad social, desclasada, pero desde la que aspira a intervenir para modificarla, para elevarla a su propia altura, normalmente gracias a la cultura, a la educación, que él mismo debía operar, como avanzadilla iluminada, o ilustrada, en sus conciudadanos. Sapere aude! Rezaba la premisa que Kant tomó de Horacio. Atrévete a saber… lo que yo ya sé, como intelectual, y te puedo mostrar, sería la lectura más precisa. Voluntad emancipadora, de cuño dieciochesco, a la que se ha acogido la intelectualidad hasta fechas muy recientes.
Y ese impulso legislador, o más bien de guía de la sociedad, no está únicamente presente en el intelectual tradicional, cuya genealogía es fácil rastrear hasta el philosophe del XVIII, deseoso de elevar a la masa de sus congéneres a la categoría de individuos racionales y humanos. Esa labor de guía la detectamos también en el pensador reaccionario, el antintelectual, que apela a un «pueblo» que comparte señas de identidad que deben ser esclarecidas y formuladas. E incluso en el ideólogo de izquierdas, comprometido, y con el objetivo de emancipar a las clases populares, con el término clase entendido también como identitario, pero no en sentido nacionalista o comunitario, sino internacionalista. Esa triple consideración configurará las tres versiones más reconocibles del intelectual y su función de guía: la universalista, la nacionalista y la internacionalista, aunque a la nacionalista, considerada reaccionaria, se le ha negado a menudo la etiqueta «intelectual».
El letrado ha tenido siempre una relación compleja con sus conciudadanos, por estar comprometido con su función de guía más o menos tangible, más o menos elevada sobre el resto, sabedor de que su sociedad, sencillamente, no responde al modelo de perfección que él intuye y anhela. Función legisladora, dirá Bauman (1987), pero normalmente frustrada, y que lo ha relegado a queja melancólica. Considerado como mecanismo o como organismo, el cuerpo social debe ser sancionado por la ley, modelado por la razón, o elevado por la cultura.
* * *
De acuerdo con estas ideas, este ensayo se centra en la intelectualidad española de los siglos XX y XXI, la breve historia intelectual de España. Breve porque no es un periodo excesivamente largo, y porque este volumen no pretende ser exhaustivo, sino corroborar la persistencia de esos rasgos ya mencionados a lo largo de este periodo en el que el intelectual nace como tal, entra en crisis y trata, recientemente, de recuperar su función y su legitimidad. La investigación está dirigida por esa premisa que dicta el fatalismo y la melancolía del letrado, expresada en diversos códigos epocales, y se divide en seis capítulos. Los afronto con metodologías variadas, dada la naturaleza del tema, que incluye diversas disciplinas. Mi voluntad es ensayística, aunque no rehúye la lectura precisa y rigurosa de algunos textos de especial relevancia, que abarcan la novela, la poesía y, por supuesto, el ensayo literario, filosófico, político y sociológico.
El volumen lo abre un capítulo sobre «El intelectual moderno: la melancolía del hombre de letras». Parece evidente que muchas de las quejas del intelectual a partir del entresiglo XIX-XX, cuando recibe definitivamente tal nombre, se entienden mejor si le buscamos algunos antecedentes a su figura. Haré mucho hincapié a lo largo de este volumen, y especialmente en este primer capítulo, en la interiorización de la subjetividad humana a partir del siglo XVI, con el correspondiente cambio en la concepción de la verdad, que pasa de ser hilemórfica o externalista, a representacional o interna. La incapacidad de acceder a un código estable, fijo, ontoteológico, parece condenar al ser humano al relativismo epistemológico y moral, a la melancolía de aquel que se siente desplazado de un orden divino estable, pero tan irreconocible como inalcanzable.
Ese parece ser el anhelo del letrado moderno, y lo persigue por medio del autocontrol que le permita elevarse por encima de lo meramente biológico. La verdadera eclosión de este impulso se producirá con la Ilustración, en figuras como Kant o Fichte. Solo los sabios pueden transmitir al conjunto de la sociedad, por medio de la cultura, que aúna lo concreto y lo abstracto, un sistema de valores estables y universales que harían innecesarias incluso las leyes, y a los que ellos ya habrían accedido gracias a la purificación de las pasiones y emociones. Un sistema de valores que, por otra parte, estaba ya inscrito en todos los seres humanos, aunque fueran incapaces de alcanzarlo sin ayuda del sabio depurado.
Pero en esas mismas décadas en las que escriben Kant o Fichte, y antes que ellos ilustrados como Diderot o Voltaire (bastante menos obsesionados con la pureza, todo hay que decirlo), se dibuja también otro movimiento, que apunta a valores no universales, sino locales e identitarios, que deben ser compartidos por una comunidad. Dos vías antagónicas, tal y como las ha descrito Pankaj Mishra: Age of Anger (2017), pero que avanzan paralelamente y en continua contienda desde entonces, y que tienen sus respectivos patrones en Voltaire y Rousseau. Dos impulsos utópicos, en definitiva: el universalista (basado en valores morales y racionales derivados de la excepcionalidad humana) frente al localista (centrado en lo identitario, compartido por una determinada comunidad). En todo caso, esos valores no deben ser impuestos legalmente, sino transmitidos o extraídos del cuerpo social. Prefiguraciones de los futuros intelectual y antintelectual, que en ambos casos trataba de conseguir que la sociedad funcionara de acuerdo con una serie de reglas de las que todos se sintieran partícipes.
El segundo capítulo, «De caparazones y costras. El Estado y la conciencia como obstáculos en las obras tempranas de Unamuno y Ortega», presenta una cata en la obra de dos de los intelectuales, ya nombrados así, más relevantes del entresiglo XIX-XX en España. En ambos se percibe claramente una actitud de disenso, una crítica persistente y algo fatalista al sistema en el que les tocó vivir, la I Restauración borbónica, y el anhelo de cambiarlo. Ortega ejerce primero como pedagogo que debe elevar a sus pupilos, los españoles, por medio de la educación. Por elevar él entiende explícitamente eliminar los impulsos simiescos del ser humano en «La pedagogía social como programa político» (1910). Ortega se perfila claramente como sabio depurado que intenta insuflar la humanidad por medio de la cultura en sus conciudadanos para generar una sociedad perfecta. Sin embargo, posteriormente, en el texto que analizo en detalle: «Vieja y nueva política» (1914), explica que se debe extraer del propio cuerpo social el dinamismo vital que todo sistema corrupto y mecánico asfixia. Cultura oficial frente a impulso vital del pueblo que debe ser guiado, eso sí, por el intelectual, en una línea similar a la que había expresado Unamuno en En torno al casticismo (1895). El intelectual modelando, capitaneando o concretando las aspiraciones del cuerpo social.
Se aprecia en la obra de ambos el cuestionamiento de todo sistema como esclerotizante para la vida. Y esa crítica se reafirma cuando leemos las opiniones de ambos, Unamuno y Ortega, sobre la subjetividad propia. En Nuevo mundo (1895) el vasco distingue entre alma y conciencia, y utiliza metáforas similares a la que esgrime para referirse al efecto paralizante de la Historia sobre la historia, o del casticismo sobre la casta. La conciencia es una costra que asfixia al alma. En un sentido similar se expresará Ortega, de nuevo en 1914, en «Ensayo de estética a manera de prólogo», cuando señale que el verdadero yo no es el de la conciencia, sino un complejo yo profundo al que esta se superpone.
Se adivina ya entonces la insuficiencia de ese modelo de subjetividad racionalista y depurada de pasiones y emociones a la que parecía acogerse el intelectual legislador. La oposición dicotómica res extensa frente a res cogitans está lejos de expresar de manera unívoca la posición personal y sociopolítica del intelectual. Tampoco les es aplicable a Ortega y Unamuno la oposición universalismo frente a nacionalismo. En ellos se aúna el impulso universalista del intelectual dieciochesco, pero también la remisión al nacionalismo como (re)generador del país. Lo que no varía, ni en Unamuno ni en Ortega, es el fatalismo del letrado y su melancolía, sea por no conseguir educar a sus conciudadanos, sea por no ser capaces de concretar su confuso impulso españolista.
En el tercer capítulo, «Autonomía, compromiso, dependencia. Figuraciones y funciones del intelectual moderno y posmoderno en España», centrado en el intelectual español durante el franquismo, ya están completamente dibujados los tres modelos recurrentes (aunque no unívocos) del siglo XX: universalista, nacionalista e internacionalista, y sus respectivos proyectos de intervención social. El intelectual universalista y el internacionalista tenían ejemplos destacados en la Europa de los años veinte, sobre todo Benda y Gramsci. El nacionalista, al que, por motivos históricos (tal vez por su crítica a los dreyfusards, los primeros intelectuales), se le ha negado tal nombre, mantiene su fuerza. En España es especialmente reconocible en el amplio y complejo espectro de la derecha nacional a partir de los años veinte ([ultra]católicos, monárquicos, fascistas y falangistas, entre otros). Un espectro que se enfrenta en bloque a universalistas (aunque tal etiqueta es difícilmente aplicable a los intelectuales españoles liberales, siempre a vueltas con España como problema) e internacionalistas, asociados normalmente al socialismo y al comunismo, a los que los falangistas llaman sencillamente «malos intelectuales».
La función y el anhelo de este modelo triple no varían, insisto: modelar el cuerpo social con una ideología de distinto alcance. Tampoco desaparecen el disenso ni la melancolía, causadas por un sistema, el franquista, con el que no comulgan por diversas razones, o por simple interés. Los liberales lucharán denodadamente por «reconstruir la razón», según un conocido marbete de Vázquez Montalbán; los internacionalistas o comprometidos de izquierda se verán incapaces de emancipar utópicamente a las masas; y los nacionalistas, sobre todo los falangistas, primeros ideólogos del régimen, que ellos querían orientar hacia un Estado fascista, se quejan por haber sido utilizados y desplazados progresivamente del núcleo político y cultural del franquismo. No es de extrañar que la futura democracia se fragüe en la evolución y los conflictos y afinidades de estos tres grupos (o mejor dicho su confrontación triple y cada vez más abierta contra el franquismo). Todos ellos obligados a ceder en no pocas de sus premisas. Todos ellos orientados hacia el pragmatismo que permita el regreso de la democracia, gracias a una monarquía parlamentaria que terminará condenando a muchos de ellos al puro interés o al amargo desencanto.
Esos tres grupos, representantes del triple modelo de intelectual del XX, contribuyen a la restauración de la democracia, nos guste o no, insisto, por la vía de la negociación, el pragmatismo y el provecho propio, desplazando sus propios ideales. Un triple modelo que sufrirá además una profunda crisis en su legitimidad y su función en los años sesenta y setenta, a causa de la posmodernidad y el posestructuralismo, y su desembarco en España gracias a la filosofía neonietzscheana de los Savater, Trías o Rubert de Ventós. Es entonces cuando entra en crisis definitiva, además, un determinado modelo de subjetividad, derivado de los presupuestos de la «thèse de l’exceptionnalité humaine» historiada genealógicamente por Schaeffer (2005 y 2007). Se criticó entonces, además, la existencia de valores universales o sencillamente identitarios estables, derivados en última instancia de una determinada concepción de ser humano de raíz teológica, así como la equiparación entre capitalismo y democracia, frente a la que parecía impotente toda utopía socialista-comunista.
Resurgirán viejos conceptos románticos, que son los que había reactivado Nietzsche cien años antes, por cierto, como la primacía del sentimiento sobre la razón, de la vida sobre la cultura, y del cuerpo sobre la mente, en un escenario trepidante a nivel cultural y contracultural, como es el de la España de los setenta. Sin embargo, como veremos, nos movemos en códigos antiguos, que se presentan como novedosos por la simplificación del pensamiento moderno. Ya intelectuales de la talla Ortega o Unamuno habían demostrado la vigencia y la dificultad de afrontar y superar estas dicotomías, y las habían aplicado a la función sociocultural del intelectual.
El pragmatismo de la izquierda y la derecha colaboró, pues, en gran medida en la llegada de la democracia a España tras más de treinta años de dictadura. Consenso necesario en circunstancias complejas y amenazantes, al que se sumaron los intelectuales, por compromiso y también por interés. España, siguiendo el modelo francés, se transformó en un Estado cultural, porque la cultura, especialmente la oficial y la de los mandarines adeptos al socialismo gobernante entre el 82 y el 96, permitió que se consolidaran las libertades. Con los campos político, económico, cultural y simbólico, siguiendo las teorizaciones de Bourdieu (1984), alineados, parecía haber poco lugar para la autonomía y la capacidad crítica de la intelectualidad frente al sistema. Los intelectuales, o al menos buena parte de ellos, devinieron «sacerdotes», de nuevo con Bourdieu, lector de Weber, es decir, figuras institucionalizadas que afianzaron el sistema en lugar de discutirlo.
Recientemente hemos asistido a críticas feroces contra el estamento intelectual surgido de la Transición política, sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008, que una lectura algo reductora achaca a las democracias occidentales, arrodilladas frente al capitalismo. La ecuación es simple: la democracia se vuelve a igualar al capitalismo, y los intelectuales aparecen como legitimadores de semejante estratagema. La cultura de la España democrática en bloque se englobará en lo que se conoce como CT o Cultura de la Transición, que, además, no habría roto del todo con el franquismo. Si el consenso era la palabra mágica de la Transición y la democracia, ahora el mantra invocado es el del disenso y el ataque frontal al sistema. Un mantra, por cierto, que estaba muy presente en la (contra)cultura española desde los años setenta, y que es reconocible, por lo demás, en el enfrentamiento contra la sociedad de no pocos (proto)intelectuales modernos.
Analizo en el cuarto capítulo, «CCT, o Contra la Cultura de la Transición», ambas posturas, la del consenso (normalmente asociada a la filosofía de Jürgen Habermas) y la del disenso (relacionada con Jean-François Lyotard y Jacques Rancière), y la relevancia, los motivos e incluso la justicia de ambas posturas en determinados momentos, pero también los abusos que se han cometido desde ambos lados.
El quinto capítulo, «El mañana vacío. La falta de compromiso literario e intelectual con la memoria en la España democrática», se centra en uno de los grandes temas de la Transición y la democracia españolas: la memoria, que también puede afrontarse desde ambas posiciones, la del disenso y la del consenso. Frente al mito de la Transición como proceso ejemplar, su contramito, basado en su ataque acerado. A menudo se ha dicho y escrito que la Transición se basó en un pacto de silencio (o en la voluntad de echar al olvido, como prefiere Santos Juliá) entre los grandes partidos políticos y las instituciones principales: Corona, Iglesia y ejército, para silenciar o blanquear las atrocidades de los golpistas del 36 y del franquismo. Se habría establecido una «buena memoria», como la llamó el historiador Ricard Vinyes (2009), que no perturbara la fragilidad de la naciente democracia.
Es de nuevo una estrategia razonable, pero que se extendió quizás demasiado en el tiempo, y se rompió, igual que se había establecido, por motivos políticos en los años noventa. Los «niños de la Transición» han retomado el periodo desde la queja frente al sistema, frente a los silencios y abusos sobre la memoria predemocrática, pero se han encontrado inmersos en el universo de la posmemoria (Hirsch, 1997 y 2012). Han recibido semejante cantidad de información, ya procesada y manipulada, que se han visto incapaces de operar con ella de manera original. Se han visto limitados a la posproducción de discursos ajenos: políticos, históricos, literarios, periodísticos, legales, procesales… No debe extrañarnos que el resultado obtenido, que ejemplifico a través de una conocida novela de Isaac Rosa: El vano ayer (2002), haya sido profundamente insatisfactorio para ellos, y que su noble anhelo de generar un discurso objetivo sobre la memoria haya conducido, de nuevo, a la melancolía.
El último capítulo, «A vueltas con el intelectual como educador o liberador de la energía del cuerpo social», aborda buena parte de los trabajos de la filósofa barcelonesa Marina Garcés. La premisa de la que parte es fácilmente imaginable para el lector: vivimos en una sociedad imperfecta, mezcla de capitalismo y democracia «irreal», que nos condena a la precariedad, la vulnerabilidad y la indignidad desde un punto de vista personal y colectivo. Vivimos, en definitiva, tiempos póstumos. Nada nuevo en el campo intelectual: la letrada fatalista aspira a intervenir en su sociedad para mejorarla.
Varía ligeramente, eso sí, el código, el lenguaje, en el que Garcés expresa su queja y su esperanza. La filósofa barcelonesa decide retomar el cuerpo, el cuerpo individual y el cuerpo social, desde su precariedad y su precarización. Un cuerpo vulnerable, expulsado a los límites de la dignidad por un sistema que lo paraliza y lo asfixia, con ayuda de la cultura oficial. Es esa entidad anónima la que debe rebelarse contra la realidad que la oprime. Y vuelve a invocar la dicotomía recurrente a la que se habían enfrentado otros autores, españoles y extranjeros, con anterioridad: pasión frente a razón, vida frente a cultura, acción frente a concepto, compromiso frente a conformismo. Si la modernidad, según esta lectura, había primado el segundo elemento de cada par, los movimientos sociales actuales deberían dar prioridad al primero. Solo así se puede generar un tejido social vivo, vibrante y activo que genere una sociedad más justa. Pocas novedades, respecto a las consabidas versiones contrailustradas, desde Rousseau hasta Foucault o Deleuze. Cae Garcés también en ese peligroso discurso que ha reducido el proyecto filosófico de la modernidad a una larga época de abusos y opresiones occidentales, a la amalgama de ley y economía capitalista, y a esa subjetividad insensible y perpetradora.
La pregunta que me hago es cuál es, para ella, ahora, la función del intelectual, sobre todo a raíz del desprestigio funcional al que lo condenó el pensamiento neoestructuralista de los años setenta. La respuesta de Garcés está en la línea de su propuesta: una cultura anónima y colectiva a la que, al parecer, los intelectuales institucionalizados como ella misma solo deberían servir de portavoces o intérpretes, retomando otra premisa foucaltiana de los setenta. Sin embargo, su último libro hasta ahora vuelve los ojos, una vez más, sobre la Ilustración (también lo hizo Foucault, como tantos otros posestructuralistas, en «Qu’est-ce que les Lumières» [1984], retomando la pregunta lanzada por Kant justo 200 años antes), sobre los valores universales transmitidos por la pedagogía, como único medio de facilitar un cambio real y digno de nuestras sociedades corrompidas por el capitalismo.
Es, una vez más, un giro conocido. Un giro al que apelaban los intelectuales liberales modernos, obsesionados con una epistemología y una moral universales que transmitir al colectivo, o extraerla de su propia condición humana excepcional. Un giro al que apelaba también, recuerda Rorty (1983), la filosofía posmoderna, o la posfilosofía, como él prefería llamarla. Creamos o no en su existencia, parece inevitable para la intelectualidad, melancólica y quejosa, racional o vitalista, apelar a esos mismos valores. Solo cambia la estrategia a partir de los años sesenta. Para Habermas (1968), esos valores como la libertad, la justicia o la tolerancia, confiáramos o no en su universalidad, no debían ser discutidos ni relativizados, sino aceptados y alimentados por medio del consenso. Para Lyotard (1979) o Rancière (1995), esos valores solo podían alcanzarse por medio de la crítica insistente a las fallas del sistema, solo podíamos acercarnos a ellos por medio del disenso. Sacerdotes, los intelectuales habermasianos, frente a profetas, los partidarios de Lyotard, de nuevo según la diferenciación de Weber entre los defensores del sistema y sus críticos.