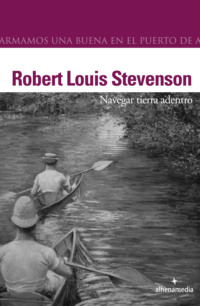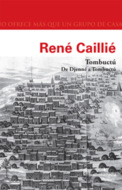Kitabı oxu: «Navegar tierra adentro»
Robert Louis Stevenson
Navegar Tierra Adentro
TRADUCCIÓN Y PRÓLOGO DE Miguel Martínez-Lage

Título original: An Inland Voyage
© del prólogo, 2008 by Miguel Martínez-Lage
© de la traducción, 2008 by Miguel Martínez-Lage
© de esta edición, 2020 by Alhena Media
Director editorial: Francisco Bargiela
Director de la colección: Juan de Sola Llovet
ISBN: 978-84-18086-11-3
Publicado por:
alhena media
Rabassa, 54, local 1
08024 Barcelona
Tel.: 934 518 437
Reservados todos los derechos. Ningún contenido de este libro podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
Así cantaban en el bote inglés.
Andrew Marvell
Contenido
A modo de invitación
A Sir Walter Grindlay Simpson, baronet
Prefacio a la primera edición
De Amberes a Boom
En el canal de Willebroek
El Royal Sport Nautique
En Maubeuge
Por la canalización del Sambre. Hacia Quartes
Pont-Sur-Sambre: Somos buhoneros
Pont-Sur-Sambre: El mercader ambulante
En la canalización del Sambre: Hacia Landrecies
En Landrecies
El canal del Sambre y el Oise. Embarcaciones del canal
Crecida en el Oise
Origny Sainte-Benoite. Un día de asueto
Origny Sainte-Benoite. Los comensales a la mesa
Por el Oise. Hacia Moy
La Fère de infausto recuerdo
Por el Oise. Por el Valle Dorado
La catedral de Noyon
Por el Oise. Hacia Compiègne
En Compiègne
Cambian los tiempos
Por el Oise. Interiores de iglesias
Précy y las marionetas
De vuelta al mundo
A modo de invitación
Ayudado por el razonable pretexto de su mala salud, y contraída ya la tuberculosis que había de acabar con su vida a temprana edad, Robert Louis Stevenson (Edimburgo, 1850-Samoa, 1894) encontró pronto una impenitente vocación viajera con la que había de saciar su hambre de experiencias y acumular de paso material abundante para sus escritos, que eran lo único que en principio le importó de veras. Su compromiso con el arte de la escritura es de hecho tan concluyente y fatal como el de un corso obsesionado por una ofensa con la necesidad de la venganza.
Y si hoy se le recuerda por obras de ficción capitales, sus aportaciones al ensayo y a la literatura de viajes —dejando a un lado sus poemas— posiblemente se encuentran entre lo más granado del género. Menos conocidos que la ficción, sus textos de viaje son numerosos: entre otros, Viajes con una burra (1879), El emigrante por gusto (1895), A través de las llanuras (1892) y, por supuesto, Los mares del sur (1893), donde se mezclan el travelogue con la ficción y el reportaje.
De hecho, nada más publicarse A través de las llanuras apareció una reseña en el Scottish Leader del 14 de abril de 1892, cuyo anónimo autor se pregunta algo que ya intrigaba a los amigos y conocedores del autor: «¿Ocupará R. L. Stevenson su lugar definitivo en la literatura inglesa como escritor de ensayos o de novelas? (…) ¿Está su sitio natural entre los novelistas, con Scott y Dumas, o con los ensayistas, con esos amables charlatanes, con esos conocedores de la literatura universal, como son Montaigne y Addison?» La reseña, que además elogia su «estilo ingenioso y elegante», concluye diciendo que «si bien sus ficciones son sólidas, si bien su brillantez es innegable, lo mejor de su obra… es la parte cultivada en la región de la prosa con la que imaginativamente traza todo aquello que ha visto con sus ojos».
Como todo tiene un comienzo, justo es señalar que el primer viaje que emprendió Stevenson fuera de Escocia, a donde ya apenas iba a volver, es el que inicia su intensa historia de amor con Francia, el que comienza en Amberes, el que emprende con un amigo íntimo por una serie de ríos y canales que lo llevarán cerca de París, el que terminará cuando conoce a Fanny Osbourne, la mujer que le ha de cambiar la vida, y que es el que aquí se recoge. El viaje data de septiembre de 1876, y Stevenson lo pone en limpio y lo publica en 1878. En sus primeros compases parece un texto de juventud, el recorrido de una mirada limpia e inocente por un paisaje apacible que se pinta con concisión y fidelidad naturalista. Pero a medida que la travesía realizada por ambos amigos a bordo de dos balandros incrementa su recorrido tierra adentro, en los párrafos del escritor todavía en ciernes empiezan a destellar apuntes de maestría innegable, el sello del grandísimo narrador y ensayista que habría de crear algunas de las obras y los mitos más relevantes de todo el siglo xix. Navegar tierra adentro, la primera de las obras que publicó Stevenson, ha resistido perfectamente el paso del tiempo, y no sólo nos permite hoy ver con claridad un paisaje pretérito, sino también las interioridades de un hombre sumamente complejo y moderno, y asistir de paso a reflexiones ante las que no es difícil que se detenga el reloj e incluso la corriente del río que transporta hacia el mar la frágil embarcación en que el autor viaja.
Miguel Martínez-Lage
A Sir Walter Grindlay Simpson, baronet
Mi querido «Cigarette»,
Fue suficiente que compartiera usted conmigo, y tan generosamente, las lluvias y lloviznas, los remojones y los costes de nuestra travesía por ríos y canales; que remara usted con tanto brío para recuperar el Arethusa tras el naufragio, cuando ya se lo llevaba la corriente del río Oise, y que luego pilotara a un mero despojo humano hasta llegar a Origny Sainte-Benoite, donde esperaba una cena tan ansiosamente deseada. Fue acaso más que suficiente, como una vez llegó usted a quejarse de un modo lastimoso, que yo le impusiera un lenguaje demasiado vehemente y que en cambio me guardara para el cuello de mi camisa las reflexiones pertinentes. Con la debida decencia, no podía yo exponerle a que padeciera usted la deshonra de otro naufragio de índole más pública que aquél. Pero ahora que esta travesía nuestra, aquellos días de navegación, pasa a contar con su propia edición de bajo coste, esperemos que ese riesgo ya no sea real, y que pueda poner yo su nombre en la banderola de proa.
Sin embargo, no podré callar mientras no haya lamentado el destino que corrieron nuestras dos frágiles embarcaciones. No fue aquél, señor, un día afortunado. Me refiero al día en que proyectamos la posesión futura de una barcaza como las que surcan los canales; no fue un día afortunado aquél en que compartimos nuestro ensueño con el más esperanzado de los soñadores. Durante un rato, qué duda cabe, parecía que el mundo nos miraba con la mejor de sus sonrisas. Nos procuramos la barcaza y la bautizamos, y con el nombre de Las once mil vírgenes de Colonia fue durante unos meses la admiración de todos los que la vieron en un plácido río, al pie de las murallas de una antigua ciudad. Monsieur Mattras, el avezado carpintero de ribera que encontramos en Moret, la había convertido en centro de un trabajo sin par. No habrá olvidado usted la cantidad de champagne dulce que se consumió en la posada que había a la entrada del puente para dar ánimo a los operarios y velocidad a sus trabajos. Sobre el aspecto financiero de la operación no quisiera yo extenderme. Las once mil vírgenes de Colonia se pudrió varada en aquel astillero en el que fue a ganar mayor belleza. No sintió el impulso de la brisa; nunca fue enganchada al paciente caballo que recorre los caminos de sirga. Y cuando a la postre se vendió, cuando la vendió el indignado carpintero de Moret, se vendieron a la par el Arethusa y el Cigarette, uno de cedro, y el otro, como bien supimos a raíz de la travesía, de roble inglés macizo. Esas históricas embarcaciones hoy surcan las aguas de los ríos y canales con la bandera tricolor, y se les conoce con nombres nuevos y ajenos.
R. L. S.
Prefacio a la primera edición
Pertrechar un librito tan pequeño con un prefacio mucho me temo que es pecar contra la debida proporción. Sin embargo, un prefacio es una tentación a la que difícilmente puede resistirse un autor, puesto que es la recompensa a sus desvelos. Una vez colocados los cimientos de piedra, aparece el arquitecto con sus planos y se pasa una hora pavoneándose ante los ojos del público. Así el escritor con su prefacio: tal vez no tenga nada que decir, pero debe mostrarse por un instante en el pórtico de entrada, con el sombrero en la mano y un semblante de urbanidad y cortesía.
Lo mejor, en semejantes circunstancias, es adoptar con delicadeza un talante a caballo de la humildad y la superioridad: hacer como si el libro lo hubiera escrito otro, como si uno hubiera pasado sólo por encima para insertar lo verdaderamente bueno que contiene. Por mi parte, no he aprendido aún a realizar ese truco como a mí me gustaría; todavía no soy capaz de disimular la calidez de mis sentimientos hacia el lector, y si lo recibo en el umbral es para invitarle con toda cordialidad a que entre.
A decir verdad, en cuanto terminé de leer las galeradas de este librito se apoderó de mí una inquietante aprensión. Se me ocurrió que tal vez no sólo fuera yo el primero en leer estas páginas, sino que también podría ser el último; pensé que podría haber recorrido el sonriente territorio que he recorrido y que fuera en vano, y que no hallase un alma que siguiera mis pasos. Cuanto más pensaba, más me desagradaba esa idea, y así fue hasta que el desagrado dejó paso a una suerte de miedo pánico, y me precipité veloz a redactar este prefacio, que no es más que un aviso con el que espera uno que aumente el número de sus lectores.
¿Qué es lo que debo decir en defensa de mi libro? Caleb y Josué se trajeron de Palestina un formidable racimo de uvas; por desgracia, mi libro no da lugar a nada tan nutritivo, y por lo que a eso se refiere es de ley decir que vivimos en una época en la que la gente prefiere una definición antes que la fruta misma en cualquier cantidad.
Me pregunto si no podría tener una negativa cierto aliciente. Y es que, desde un punto de vista negativo, me precio de que este volumen posee cierto sello que lo distingue. Aunque apenas pasa del centenar de páginas, no contiene una sola referencia a la imbecilidad del universo que ha creado Dios, y tampoco se insinúa en ningún momento que podría yo haber creado uno mejor. La verdad es que no sé en qué he podido tener ocupadas las mientes. Parece que se me haya olvidado todo lo que hace del mundo una maravilla a ojos del hombre. Ésta es una omisión que da al libro un carácter por el cual carece de toda importancia filosófica, aunque albergo la esperanza de que su excentricidad pueda agradar en círculos más bien frívolos.
Al amigo que me acompañó ya le debo muchos agradecimientos, y lo cierto es que quisiera no deberle nada más, pero en este momento siento por él una ternura casi exagerada. Él al menos sí será mi lector, así sea por seguir tan sólo sus viajes a la par que los míos.
R. L. S.
De Amberes a Boom
Armamos una buena en el puerto de Amberes. Un estibador y un montón de mozos de cuerda se hicieron cargo de los dos balandros, y con ellos a hombros corrieron hacia la rampa de embarque. Unos cuantos niños los seguían dando gritos. El Cigarette cayó al agua con un fuerte salpicotazo y con una burbuja que desplazó el agua como en un rompiente. Acto seguido el Arethusa hizo lo propio. Venía de frente un vapor, los hombres que iban sobre las palas dieron estridentes voces de aviso, el estibador y los mozos de cuerda se desgañitaban desde el muelle. Pero en dos paladas los balandros se habían plantado en el centro del Scheldt, y todos los del vapor y los estibadores y el resto de las vanidades propias de la orilla quedaron de golpe atrás.
Lucía un sol intenso; la corriente bajaba a unas cuatro buenas millas por hora; el viento era constante, aunque con rachas ocasionales. Por mi parte, nunca me había visto a bordo de un balandro, o más bien de una canoa provista de mástil y vela, y mi primer experimento, en este río caudaloso, se llevó a cabo no sin cierto temor. ¿Qué sucedería cuando el viento se fijase en la pequeña vela de mi embarcación? Supongo que aquello fue casi como tratar de aventurarse en las regiones de lo desconocido, como también lo son publicar un primer libro o casarse. Pero mis dudas no se prolongaron demasiado, y en cinco minutos no sorprenderá al lector saber que había anudado ya el cordaje de mi vela y la tenía bien cazada.
Reconozco que algo me sorprendió esta circunstancia, a qué voy a negarlo; obvio es decir que en compañía de otros hombres siempre había anudado el cordaje de la vela en un velero, pero en una cascarilla como el balandro, que era poca cosa, y además inestable, y con aquellas rachas cambiantes, por rolar el viento a menudo, no estaba preparado para plegarme a ese mismo y elemental principio, que me inspiró ciertas actitudes desdeñosas para con nuestro respeto por la vida. Es ciertamente más fácil fumar con la vela anudada y bien cazada, pero es que antes no había sopesado yo la posibilidad de una grata pipa de buen tabaco frente a un riesgo tan evidente, y con gravedad me decanté por la pipa de buen tabaco. Desde luego, es ya un tópico decir que no podemos responder por nosotros mismos si antes no nos ponemos a prueba, pero no es una reflexión tan corriente, y sin duda da más consuelo, pensar que por lo común resultamos mucho más valientes de lo que creíamos ser, y más a la altura de las circunstancias. Creo que ésta es la experiencia de cualquiera, aunque la aprensión que causa la posibilidad de no dar la talla en el futuro es lo que impide que el ser humano pregone este sentimiento vitalista cuando no está en su tierra. Sinceramente desearía, pues me hubiera ahorrado muchas complicaciones, haber encontrado a alguien que me diera ánimo de buen corazón cuando era yo más joven, que me explicara que los peligros son portentosos, en efecto, cuando los vemos de lejos, y que le inculcara que el bien que anida en el espíritu del hombre no se dejará vencer fácilmente, y que rara vez, e incluso nunca, lo abandonará en su hora de mayor necesidad. Pero a todos nos gusta más tocar la flauta de los sentimientos en la literatura, y por eso no habrá entre nosotros alguien que encabece la marcha al son embriagador de los tambores.
Se estaba a gusto en el río. Pasaron de largo dos o tres gabarras cargadas de heno. Los juncales y los sauces flanqueaban el cauce; las vacas, así como unos caballos grises y venerables, acudían a asomar con mansedumbre la cabeza por encima de los ribazos. A cada tanto se veía un pueblo semioculto entre los árboles, habitualmente con un ruidoso astillero en la orilla; aquí y allá, una casa de campo rodeada por extensiones de césped bien cuidado. El viento nos prestó buen servicio al remontar el Scheldt y luego el Rupel; navegábamos holgados cuando avistamos los almacenes de ladrillos que hay en Boom, que abarcaban un buen trecho en la margen derecha del río. La margen izquierda era todo verdor pastoril, con hileras de árboles cercanas a la orilla, y aquí y allá se veía una escalera para servir de embarcadero, en la que tal vez se encontraba sentada una mujer con los codos sobre las rodillas, o un anciano caballero con cayado y gafas plateadas. Pero Boom y sus almacenes de ladrillos adquirieron un aspecto más sucio y desastrado, con el tizne del hollín, hasta que una iglesia de gran tamaño, con su torre del reloj, y un puente de madera sobre el río, nos indicaron que estábamos ya en el centro de la ciudad.
Boom no es un lugar grato de ver, y si llama la atención es por una sola cosa: la mayoría de sus habitantes tienen para sí que saben hablar inglés, cosa que no se traduce en la realidad. Esta situación dio un componente brumoso a nuestras relaciones con la ciudad. En cuanto al Hôtel de la Navigation, me parece que es de lo peorcito del lugar. Cuenta con un salón de color arenoso, con una barra en un lado y vistas a la calle, y con otro salón, también de color arenoso, aunque más oscuro, menos cálido, que tiene una jaula sin pájaros y un buzón tricolor por todo adorno, en el que nos dispusimos a cenar en compañía de tres aprendices de ingeniería, en modo alguno comunicativos, y un viajante de comercio que no dijo ni pío. La comida, como suele suceder en Bélgica, fue de carácter anodino; yo desde luego jamás he logrado dar con un plato que destaque entre los que consume esta nación tan agradable; parecen enredar y picotear las viandas a lo largo del día con mero afán de aficionados, y les salen platos que quieren ser franceses, que son a veces totalmente alemanes, o que de algún modo quedan a caballo de lo uno y lo otro.
La jaula vacía, bien limpia, bruñida, sin el menor rastro del cantor preferido en su día, salvo los dos alambres que se habían combado un poco para sujetar su terrón de azúcar, poseía una animación más bien fúnebre. Los aprendices de ingeniería no quisieron decirnos nada, ni tampoco al viajante de comercio; hablaron escuetamente unos con otros, y a ratos nos frieron con la luz de gas que se reflejaba en sus lentes. Aunque eran muchachos apuestos, eran los tres —según se dice en Escocia, y en alguna otra parte— unos cuatro ojos.
Había en el hotel una camarera inglesa, pero que llevaba lejos de Inglaterra tiempo más que suficiente para que se le hubieran pegado toda clase de modismos extranjeros, a cada cual más gracioso, y toda clase de costumbres extranjerizantes, que aquí no será preciso pormenorizar. Nos habló con gran fluidez en su jerga, nos pidió información sobre las costumbres o las modas del momento en Inglaterra, no dejó de corregirnos amablemente cada vez que intentamos dar respuesta a sus preguntas. Pero como nos las estábamos viendo con una mujer, tal vez nuestra información no fuera tan desperdiciada como pudo parecer entonces. A las de su sexo les gusta hacer acopio de conocimientos, pero preservando a toda costa su propia superioridad. No es mala política, y es casi necesaria según las circunstancias. Si descubre un hombre que una mujer lo admira, así sea solamente por su conocimiento de la geografía, de inmediato hará todo lo posible por ampliar esa admiración. Sólo con su desdén sin intermitencias pueden las bellas mantenernos en el lugar que nos corresponde. Los hombres, como diría sin duda Miss Howe, o Miss Harlowe, «son unos abusones de tomo y lomo».
Por mi parte, estoy en cuerpo y alma con las mujeres; después de una pareja bien casada, no hay en el mundo nada tan bello como el mito de la divina cazadora. De nada le sirve a un hombre echarse al bosque. Ya lo conocemos. San Antonio intentó algo parecido hace ya mucho tiempo, y, por lo que cuentan, las pasó moradas. Pero algo tienen las mujeres, algo que deja a la altura del barro a los mejores gimnosofistas que haya entre los hombres, y es que se bastan por sí solas, y pueden moverse a su antojo incluso por las regiones más frías y de más altitud sin sanción de ningún individuo que lleve pantalones. Proclamo que, aun siendo todo lo contrario de un asceta declarado, me siento en aras de este ideal más obligado con las mujeres, y más agradecido con todas ellas, de lo que estaría a la mayoría, o más bien a todas salvo a una, a cambio de un beso espontáneo. No hay nada que dé tantos ánimos como el espectáculo de la autosuficiencia. Y cuando pienso en las esbeltas y deliciosas vírgenes que corren por los bosques durante toda la noche al son del cuerno de Diana; cuando las imagino sortear los viejos robles en total libertad, seres del bosque, luminosas como las estrellas, sin que las alcance la conmoción de la vida acalorada y turbia del hombre —aun cuando haya muchos otros ideales que debería preferir—, descubro que mi corazón late al compás de ése. ¡Fracaso será en la vida, pero… qué donosura de fracaso! No se lamenta aquello que no se pierde. ¿Y dónde —en este punto sale de puntillas el varón—, dónde estaría la gloria del amor que tanto nos inspira si no mediara ese desprecio y no fuera preciso vencerlo a toda costa?
En el canal de Willebroek
A la mañana siguiente, cuando emprendimos la travesía por el canal de Willebroek, comenzó a llover copiosamente y arreció el frío. Las aguas del canal estaban más o menos a la temperatura a la que se bebe el té; bajo el frío de la lluvia, la superficie se cubrió de hilachas de vapor. El júbilo al iniciar la travesía, el grácil movimiento de ambas embarcaciones con cada palada, nos sirvió de respaldo frente al infortunio al menos mientras duró, y cuando despejaron las nubes y asomó de nuevo el sol, nuestro ánimo ascendió muy por encima de la cordillera que forma el humor de quien prefiere quedarse en casa y no salir a la puerta siquiera. Se despabiló una buena brisa que agitaba y estremecía las hileras de árboles que flanqueaban el canal. Las hojas emitían destellos repentinos en masas tumultuosas. A la vista, al oído, parecía un tiempo propicio para izar las velas, pero lo cierto es que en el canal, encajonado entre los desmontes de ambas orillas, el vientecillo que nos llegaba era bien poca cosa, y nos llegaba en desalentadas rachas. Poca cosa para ir tirando. Avanzamos de manera intermitente, nada satisfactoria. Un individuo jocoso, de antecedentes marineros, nos saludó desde el camino de sirga con un sonoro «C’est vite, mais c’est long».
El canal tenía bastante ajetreo. De vez en cuando nos cruzamos o nos adelantaron largas hileras de embarcaciones, todas ellas con una caña del timón de gran longitud y pintada de verde, de bordas altas en popa, con un ventanuco a cada lado, tal vez un jarrón con flores o un tiesto en el antepecho; llevaban amarrado un bote de remos. Una mujer se afanaba en preparar la comida, un puñado de chiquillos la rodeaban. Estas gabarras iban amarradas unas a las otras con gruesas sogas, a veces en columnas de hasta veinticinco o treinta, y la hilera se mantenía en movimiento gracias a un vapor que la encabezaba, un vapor de extraña factura. No tenía ni una rueda de palas a cada lado ni una hélice al uso, sino un sistema de propulsión que no resultaba comprensible a primera vista al menos para una mentalidad sin inclinación a la mecánica, pues recogía por la proa una cadena de gruesos eslabones que se hallaba tendida al fondo del canal, escupiéndola después por la popa, y avanzaba así aferrándose uno por uno a los eslabones y arrastrando su séquito de barcazas cargadas. Hasta no descubrir uno la clave del enigma, le impresionaba lo solemne y lo inquietante del progreso que realizaban esos trenes acuáticos, deslizándose como si tal cosa por la superficie del canal sin que nada indicara a qué era debido su avance, salvo el remolino que se iba formando y moría a la vez en la estela.
De todos los seres surgidos del ánimo emprendedor y del comercio, una gabarra que transita por los canales es de lejos el más delicioso de considerar. Puede desplegar las velas, y entonces se ven esas velas bien altas por encima de las copas de los árboles, por encima de los molinos, surcando el acueducto, navegando entre los verdes trigales: la más pintoresca de todas las cosas anfibias. También puede el caballo avanzar al paso, como si no hubiera en este mundo eso que llaman negocios pendientes; el hombre que se pierde al timón en sus ensoñaciones ve la misma torre de la misma iglesia asomar por el horizonte durante todo el día. Es un misterio que a esa velocidad inapreciable lleguen las cosas alguna vez a su destino; ver las gabarras cuando esperan su turno en una esclusa nos brinda una buena lección de lo fácil que es tomarse el mundo entero con la debida calma. Muchos debieran ser los espíritus contentos a bordo, pues en una vida como ésa al mismo tiempo se viaja sin salir de casa.
El humo de las chimeneas llama a la comida mientras uno pasa de largo; las márgenes del canal van desplegando lentamente el panorama ante unos ojos contemplativos; la gabarra flota junto a un bosque extenso, o en medio de las grandes ciudades, con sus edificios públicos y sus farolas encendidas de noche; para el barquero, en su hogar flotante, «viajando en cama», es simplemente como si escuchase la historia de otro, o como si pasara las páginas de un libro lleno de ilustraciones, en el que no tuviera mayor interés. Podría salir a dar su paseo vespertino por un país extranjero, a la orilla misma del canal, y volver a cenar ante la chimenea de su casa.
No contiene ejercicio suficiente una vida de tales características, o no el suficiente a tenor de cualquier criterio de salud, pero es que un criterio exigente con la salud sólo es necesario para quien carece de ella. A un gandul que nunca enferma y nunca está del todo bien se le hace la vida más llevadera, y a la hora de morir pues muere sin dar la lata.
Tengo la certeza de que preferiría ser barquero en una de esas gabarras antes que ocupar cualquier puesto que me exigiera la asistencia a una oficina, a un despacho. Pocas vocaciones existen, diría yo, en las que un hombre renuncie en menor medida a su libertad a cambio de una comida caliente tres veces al día. El barquero va a bordo, es dueño y señor de su propio navío, puede bajar a tierra siempre que le venga en gana, nunca tendrá que guarecerse en una ensenada, a sotavento, para pasar una noche entera, una noche helada, con las sábanas duras como el hierro; en la medida en que me hago a la idea, el tiempo para él prácticamente se aquieta y deja de correr siempre y cuando esa detención sea compatible con la hora de acostarse o la hora de comer. No es fácil entender por qué no debiera morir jamás un barquero.
A mitad de camino entre Willebroek y Villevorde, en un tramo del canal especialmente hermoso, como la avenida de acceso a la casa solariega de un noble rural, bajamos a la orilla a almorzar. Teníamos dos huevos, un mendrugo de pan y una botella de vino a bordo del Arethusa; asimismo, dos huevos y una cocinilla portátil «Etna» a bordo del Cigarette. Al capitán de esta embarcación se le cascó uno de estos huevos en la operación de desembarco, aunque observó con agrado que aún era posible cocinarlo à la papier, así que lo echó en la «Etna» con su envoltorio, un periódico en lengua flamenca. Tomamos tierra en un momento de buen tiempo, pero no llevábamos ni dos minutos en la orilla cuando se levantó un viento que en un visto y no visto se tornó borrascoso, y la lluvia comenzó a caer sobre nuestros hombros. Nos arrimamos a la «Etna» tanto como nos fue posible. Ardían los fogones con gran ostentación; la hierba prendía cada dos por tres, y había que apagarla a pisotones; no pasó mucho tiempo hasta que entre ambos tuvimos quemaduras en varios dedos. La cantidad de alimentos cocinados fue absolutamente desproporcionada a tal despliegue; cuando al fin desistimos, tras dos aplicaciones del fogón, el huevo cocido estaba más bien tibio; el que hicimos à la papier estaba helado, y era más bien un sórdido revuelto de tinta de periódico y trozos de cáscara. Decidimos intentar freír los otros dos, y para ello los arrimamos al máximo al fogón, en lo que tuvimos mejor suerte. Y luego descorchamos la botella de vino y nos sentamos en una acequia con los delantales de hule del balandro sobre las rodillas. Llovió con ganas. La incomodidad, cuando de veras es incómoda, sin pretextos ni disfraces, sin nauseabundas pretensiones en sentido contrario, es asunto enormemente humorístico; quien se ha puesto a remojo y se ha macerado al aire libre hasta rozar la estupefacción suele tener una vena fácil para la risa. Desde este punto de vista, hasta un huevo à la papier por todo almuerzo cuela forzosamente y es una especie de accesorio de la mucha diversión que se vive. Pero cierto es que esta clase de chanzas, por más que se tomen con alegría, no invitan a la repetición; a partir de aquel momento, la cocinilla «Etna» viajó como una dama en el tambucho del Cigarette.
Ni que decir tiene que nada más terminar el almuerzo y subir de nuevo a bordo para emprender la navegación, el viento tuvo la cortesía de no soplar más. Durante el resto de la travesía hasta Villevorde aún extendimos las velas sin viento favorable; con alguna que otra racha, con algún que otro trecho de darle al remo, fuimos pasando de una esclusa a otra entre árboles bien ordenados.
El paisaje era espléndido, verde, grueso; o más bien una simple vía de agua verde que unía un pueblo con otro. Todo tenía un aspecto asentado, como si fueran lugares en los que los hombres vivían desde tiempo inmemorial. Los niños de cabello cortísimo nos escupían desde los puentes cuando pasábamos por debajo, con sentimiento verdaderamente conservador. Más conservadores aún resultaron los pescadores, pendientes de sus capturas, que nos dejaron seguir de largo sin dedicarnos siquiera una triste mirada. Estaban encaramados en sus contrafuertes o arbotantes, a lo largo del ribazo en descenso, ocupados en sus vitales asuntos. Su indiferencia era la de cualquier elemento de una naturaleza muerta. Se movían menos que si formaran parte de una estampa de pescadores pintada al estilo holandés. Aleteaban las hojas, se formaban olas en el agua, pero ellos continuaban de una pieza, a lo suyo, como las iglesias establecidas por ley. Habría podido uno trepanar sus inocentes cabezas y haber encontrado poco más que un sedal enrollado bajo sus cráneos. Igual me dan los fornidos y campechanos individuos que se calzan unas botas de caucho hasta el pecho y afrontan los torrentes de montaña pertrechados con una caña para pescar el salmón; en cambio, gran aprecio me merece esa clase de hombre que se afana con sus artes infructuosas durante el día entero y durante toda la vida, en remansos de agua totalmente despoblados.
En la última esclusa, pasado Villevorde, había una mujer encargada de las compuertas, que hablaba un francés bastante fácil de entender y que nos dijo que aún estábamos a un par de leguas de Bruselas. Allí mismo volvió la lluvia. Llovía en líneas rectas, paralelas; la superficie del canal se erizó en infinidad de mínimas fuentecillas de cristal. No había ni una sola cama libre en los alrededores. No hubo más remedio que arriar las velas, recogerlas y ponernos a remar de firme bajo la lluvia.